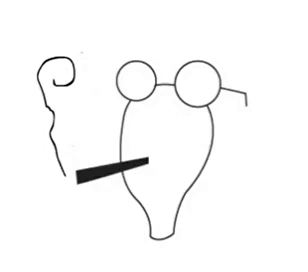LITERATURA

ESE VERANO, UN RELATO DE DIEGO FARIAS
La primera calentura, que se siente como amor, y un momento crucial. El protagonista se juega, en un partido de fútbol contra un hemipléjico pendenciero, más que una camiseta. Es elegir entre la supuesta hombría o ser un hombre de bien. Un autor –y un cuento– tan políticamente incorrecto como tierno y hermoso.
ILUSTRACIÓN: CECILIA MARTÍNEZ RUPPEL
A los 16 años me fui de vacaciones a Tucumán. Viajé con Fede, mi compañero de banco de la secundaria, que tenía familia en Ranchillos, un pueblito cerca de la capital. Me presentó a los chicos y las chicas del barrio y, sin dejar de ser “el porteño”, me hice un lugar en el grupo. De día salíamos a andar en bicicleta y nos quedábamos toda la tarde en el río. Después, cada uno cenaba en su casa lo más rápido posible para encontrarnos a la noche en la plaza. Era enero, el plan era pasar solo una semana, pero estuve hasta el fin del verano. Volví un día antes de que empezaran las clases.
Ese verano hice tres cosas por primera vez: fumé solo, me emborraché y me enamoré.
Había fumado cigarrillos antes, pero siempre delante de amigos y sin que me gustara. Brindaba con sidra a fin de año en la mesa familiar, pero nunca había tomado comunitariamente de un balde entre amigos. La sangría tucumana me dejó doblado, abrazado a un palo de luz y escupiendo semillas cítricas imaginarias. Y Ángela. Ella hizo que todas las mujeres que había conocido desde el jardín hasta tercer año de la secundaria se esfumaran. Teníamos la misma edad, aunque era diferente a las chicas del curso. Parecía más grande y lo que más me gustaba era el asombro en su mirada por mi forma de pronunciar la erre. Caminábamos de la mano por el pueblo y me sentía un hombre.
Hay una cuarta cosa que hice también por primera vez ese verano, pero no sé bien cómo definirla. Empezar a describirla con un “resulta que” es lo más atinado, así que resulta que entre los chicos tucumanos del barrio había uno que era más grande que nosotros. Era hemipléjico. Podía caminar, pero con dificultad, y uno de sus brazos estaba muy rígido, bastante más flaquito que el otro. A su pierna derecha le había tocado la misma suerte.
Cuando lo conocí, lo llamé por el que pensé era su nombre, Emiliano, y todos se rieron. Le decían “El Emi”, pero se llamaba Roberto. El que más se rio fue él, Roberto Sanguinetti. Un genio que tenía un sentido del humor único y enseguida me adoptó. Nos hicimos inseparables. Su mirada sobre mí y sus consejos fueron cruciales para que me animara a hablarle a Ángela.
Uno de nuestros temas de charla más recurrentes era una camiseta de River que yo había llevado. Él estaba obsesionado. Todos los días me pedía que se la regalara. Era un modelo exclusivo que tenía bordadas las copas del tricampeonato del 96, pero además me la había dado mi papá. Era imposible para mí ceder ante su pedido. Así que cada vez que lo deslizaba le decía que no. Entonces Robertito cambiaba de tema y volvíamos a ser tan compinches como siempre.
Un día Ángela me la pidió prestada para sacarse una foto. Ya nos habíamos dado el primer beso y ese era un desprendimiento posible, darle a mi chica la camiseta un ratito. Cuando apareció con mi remera sentí la mirada de todos. Era la declaración pública de nuestra intimidad. Ella y yo, unidos. Pensar en tener que volver pronto a mi casa, a mil kilómetros de ese momento, me dolía el alma.
Robertito no me celebró el avance con Ángela, como hacía siempre. Pero me ofreció cambiar la de River por una de San Martín de Tucumán. Otra vez le dije que no. Pasaron varios días en los que no registré mucho a mi amigo, estaba ocupado con más cigarrillos, mejorando la tolerancia etílica y, sobre todo, haciendo crecer la cantidad de besos con Ángela. Cuando todos se iban a dormir la acompañaba a la casa. Nos quedábamos en su tapial conociéndonos con las manos. Estaba enamorado. Decididamente.
Entonces reapareció Roberto. Yo quería contarle cómo iba todo con Ángela y hasta pedirle consejos, pero él no quería hablar de eso. Lo que quería era mi camiseta. Y no tuvo mejor idea que proponerme jugármela a penales. Tres tiros, dijo. Si yo ganaba, me quedaba con la mía y con la suya de San Martín. Si perdía, él se quedaba con la de River. Me lo dijo enfrente de todos y el grupo de la plaza me arengó para que aceptara.
No podía jugarle a los penales a él, me parecía que no era justo físicamente, pero como no quería humillarlo ante el resto le expliqué que no, que de verdad mi camiseta era muy preciada. Que si era otra de River se la regalaba de una, pero que esta era especial. Tenía los escudos, pero más que nada me la había dado mi papá. Le dije que lamentaba no haber llevado otra y le prometí que en el próximo viaje le iba a traer una original y del último modelo, que hasta le iba a estampar su nombre, pero no podía darle ni jugarle esta.
Roberto decidió cambiar su estrategia de súplica por una más hiriente. Empezó a cargarme y a chicanear con mi condición de porteño. Porteñocagón, así todo junto y con tonadita era como ahora me llamaba. ¡Meta, chango, no se le cague al Emi, eh!, sumaban sus laderos. La banda trataba de convencerme diciendo que Robertito no era ningún tonto, que pateaba bien y que se las rebuscaba al arco. Así pasó un rato largo, con ellos pinchando y yo esquivando. No había cargada que me hiciera tambalear. Roberto era mi amigo, yo lo respetaba. Y era hemipléjico, no podía jugar a los penales contra un hemipléjico. De ninguna manera.
Entonces le expliqué que la camiseta de San Martín estaba buena, pero que ese no era el punto. Que yo tenía una relación con mi camiseta de River. Quería que me dejaran de joder y terminar el tema de una vez. Sentí que lo estaba haciendo entrar en razón a él y a todos los chicos. Mientras decía esto busqué con la vista a Ángela. Necesitaba la aceptación en su mirada, pero en lugar de esos ojos negros brillantes, me encontré con cierta decepción. Ella esperaba que yo jugara.
Y le dije que sí por primera vez, a Roberto Sanguinetti. Se lo dije mirando a Ángela y pronunciando marcadamente cada erre de su nombre. Vamos a jugar esos benditos penales, agregué. Ella sonrió y yo me convencí de que sería una contienda honesta. Aparte, yo no soy ningún porteño cagón, nací en Villa Ballester, aclaré y la banda celebró. No creo que estuviesen contentos por mí y seguro era la primera vez que escuchaban de ese lugar, pero igual me alcanzó. Mañana a la noche, acá en la plaza, traé vos la pelota, le dije con una convicción casi agresiva y me fui con Ángela a la parte de los juegos.
Primer penal, Robertito fuerte al medio. Atajo. Iba a embolsar, pero puse las manos y di rebote. Me toca a mí. Displicente, media altura y suave. Ataja él con la mano sana.
Va el segundo de Roberto. Su manera de correr hacia la pelota me hace acordar a cuando me quedo leyendo en el baño mucho tiempo y tengo que salir rápido. Me río para dentro, me da culpa. Me confío. Gol. Empato pateando un poco más fuerte, esquinado y al palo de la hemiplejia. Vamoooo, carajo, dice mi puño apretado, que escondo de la vista del resto.
Atajo el tercer penal del tullido Sanguinetti, que ya parece cansado de tanto esfuerzo. Cuando me lo cruzo para ir a patear yo, nos rozamos los hombros. Disculpá, Emi, le digo entre dientes. Me toca a mí, si meto el gol, gano. Ángela me mira, yo miro a mi rival.
En ese momento, el público tucumano cambia las reglas. Los mismos que me alentaban para que aceptara el desafío haciendo hincapié en la entereza física y mental de Robertito ahora me gritan que soy un monstruo. Es un pobre discapacitado que solo quiere una camiseta, dice uno. Que no es justo que me abuse de mi físico, se suma otro. Mi compañero de banco se acerca y me explica que lo lógico es que yo le dé a Sanguinetti alguna ventaja. Parece que a Fede le tira la sangre familiar y ya no lo tengo entre mis hinchas. La única que no dice nada es Ángela. Esta noche me prometió que íbamos a ir a la parte de atrás de su casa para estar más cómodos.
Entre las propuestas para ayudar a Roberto, que ahora me muestra su certificado de discapacidad, escucho que proponen achicar el arco y, sin que yo responda nada, veo que corren los ladrillos unos metros. Me estaba por quejar, pero alguien me interrumpe para declarar que si hay empate eso debería favorecer a Roberto. Estoy parado frente al arco diminuto, cientos de aplausos aprueban las mociones de la banda tucumana y veo que para ese momento la plaza desborda de gente. Ya no logro encontrar a Ángela entre el público. Estoy solo, contra todos.
Quisiera encontrar a mi chica al final de esto. Igual lo que más me importa es que no puedo perder. Le estoy jugando a un hemipléjico, llego a pensar, pero tomo unos metros más de carrera.