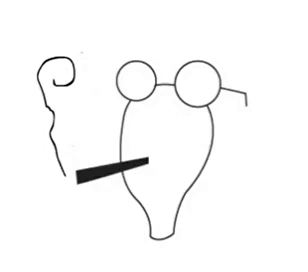LITERATURA

MIL MANERAS DIGNAS DE MORIR, UN RELATO DE, MARIANA ARMELIN
Una enfermedad terminal, que aunque no sea propia vive en el cuerpo de quien acompaña. Un paciente que avanza en su posible, casi improbable, sanación y un cáncer de esófago que devora todo, más allá de la salud. Este es el diario de la mujer que cuida, en el que la autora narra —con humor negro y sinceridad bestial— la tragedia de quien sostiene mientras todo se derrumba.
ILUSTRACIONES: CJ CAMBA
Tengo un novio al que me refiero como no-novio porque típico que, como es de esas personas ultra lógicas, un día en un ataque de literalidad declara “nunca dije que fuéramos novios”. El me mostró lo que es la dignidad. La de Los Simpson, claro, cuando el padre de Milhouse dibuja un garabato y se indigna porque su esposa no adivina qué es. “¿No reconoces la dignidad cuando la tienes delante?”, le grita. Desde que me enteré hace seis días que mi hermano tiene cáncer de esófago pienso cómo escribir todo esto, o a qué personaje de una novela o cuento ponérselo, y se me aparecen flotando como en la presentación del dibujito animado dos títulos: “La dignidad” y “Mil maneras de morir”. Ya tengo por dónde empezar.
Una muerte digna es instantánea. Sin dolor, sin deterioro. Sin sondas ni tubos ni drenajes ni vías ni papagayos. La muerte súbita, la mejor de todas. Morirte durmiendo, hermoso. Hasta un accidente horrible, si te morísipso facto, podría ser mejor que el proceso canceroso. Si vendiera muertes dignas, me llenaría de guita.
De un resbalón, desnucado contra el borde de la bañadera.
No quería conocer las bolas de Siro, no estaba preparada. Ni siquiera se las había visto cuando éramos chicos, aunque nos peleábamos mucho cuerpo a cuerpo y jugábamos a Titanes en el ring (¿será por eso que le propongo mucho ese tipo de juego a no-novio?). Fue cuando lo llevé al baño y lo ayudé a levantarse del inodoro que se las vi. Es que lo tienen con un camisolín. Ahora también tengo un frasquito con los dientes que se le salieron en la última endoscopía.
Incendiado en la cama, que se prendió fuego con un pucho, mientras estaba atiborrado de comida e intoxicado de alcohol.
Voy a su casa a tirar la basura, llevarme algunos alimentos antes de que expiren y ver cómo quedó todo después del apuro de la ambulancia. Qué tironeo morboso el de hasta dónde revisar la intimidad del otro. Solo incursiono en:
-La cocina, donde chequeo las alacenas y latas de galletitas, la heladera, el freezer y la cava.
Leche chocolatada, crema, jamón crudo te la tengo jurada, volveré por ti con autorización. Rumbas, Chocolinas. Vinos que no conozco. Demasiada comida para alguien que no lograba tragar. ¿Un optimista o un negador?
-El baño, con algunas cajitas de remedios en el piso que suman dramatismo a la escena del colapso, aunque él me lo advirtió.
No soy la única drug friendly de la familia. Omeprazol, Valium, Benadryl, Aseptobron, Diclofenac y otras cuyos nombres son difíciles de recordar. No tengo que revisar ni abrir ninguna puertita, está todo ahí. Remedios por doquier, algunos también los aprovecharé.
Mi madre es acumuladora y descubro que mi hermano, que se suele quejar de ella, también. Pensamientos que llegan como rayos: uno, lo que va a ser vaciar este departamento si se muere y dos, si uno no ama, compra. Sueldo fijo, no tenés familia, gastás la plata en pelotudeces electrónicas y cosas ricas caras.
Sepultado por una avalancha de objetos pesados apilados sobre un ropero al intentar abrirlo.
El cuerpo médico es variado en estilos. Los clínicos residentes son jóvenes y de múltiples nacionalidades y provincias, pero ya tienen el germen de la displicencia. Me llama la atención uno por su corta edad y sus zapatos de bailantero y me cae bien la correntina porque me hace acordar a Selva, un personaje que escribí. Me espeluzna el cirujano de tórax, un cheto con pinta de rugbier que viene con el pelito mojado y el calzoncillo a la vista. El infectólogo, que aparece siempre con el casco de la bici, me parece ciclotímico. La oncóloga, que entró medio a los gritos a Emergencias, me gusta porque no se anda con vueltas.
Electrocución al pisar un charco donde hay un cable pelado.
Pasó una semana y lo cambian de sector. Del shock room a una habitación más hotelera. Lo mueven con todas sus cosas, entre ellas, un inhalador de salbutamol para los bronquios que le dieron en la ambulancia cuando lo internaron y que me afano porque él no usa. Se empieza a quedar a dormir con Siro su amigo Blas, que dice que no está bueno que esté solo por las noches. Aunque sea un sanatorio privado en el que ni bien se toca un timbre aparece alguien, aunque mi hermano vivía solo hasta hace quince días. Me hace sentir en falta.
Pasa una semana más y me contagio covid. Quedamos aislados. Yo, en mi casa con mi hija y él, en el sanatorio con Blas. Le tengo que avisar a un montón de médicos que fueron contacto estrecho, incluido mi tío de 86 años, el médico estrella, pero estoy aterrada de haber contagiado a mi hermano. A los cinco días se confirma que sí, también es positivo. No-novio me dice que es una pandemia, que no puedo pensar que yo lo contagié, que pudo haber sido al revés, o pudo haberlo contagiado cualquiera, pero siento cómo sus amigos me odian silenciosamente. Frente a mis ojos danzan, como esos efectos de video de casamiento de los 90, las caritas multiplicadas de la enfermera que no se quería vacunar y del tipo del estacionamiento que tenía los ojos llorosos y parecía engripado.
Autoapuñalado con un cuchillo tramontina al caer por la escalera caracol de tu casa.

Odio a Blas. Todos lo aman por incondicional, a mí me parece excesivo, invasivo. Me objeta, opina, da órdenes, me interrumpe cuando hablo, pone presión para que yo consiga cosas. Cuando todavía nos turnábamos para cuidar a mi hermano, un día llegué llorando porque tenía el resultado de la anatomía patológica: adenocarcinoma de la unión gastroesofágica. Le conté sobre mis dudas de cuánto decirles a mis padres y contestó “¿para qué los vas a preocupar si tal vez se mueren ellos antes?”. No me molestó su sinceridad brutal, la agradezco, me fastidia que todos prefieran la ignorancia. Es como si esa canción de Living Colour, Ignorance is bliss, fuera el soundtrack oficial..
Nos desaíslan y vuelvo a ver a mi hermano, que es una versión extraña de sí mismo. Estaba 30 kilos más flaco que hace un año y medio y bajó mucho más en la internación. Tiene miedo de que lo abrace. Quedó traumatizado por el covid. Le ofrezco masajitos en los pies, acepta. Le recuerdo una frase que dijo de chico y mi familia repitió durante años en las reuniones nostálgicas: “para sus asquerosos pies y sus sucios y amarillos dientes”, nos había gritado una vez a mi mamá y a mí mientras nos tiraba una pantufla y un cepillo de dientes. No hace otra cosa que pensar o dormir, dice. Me confiesa que tiene miedo a la muerte y al dolor. En una sola oración. Y eso es todo. No habla más del asunto. Cuando le digo que están pensando en mandarlo a la casa con internación domiciliaria tiene un pico de voluntad y alegría, así que hace los ejercicios que le mandó la kinesióloga
Aplastado por un container que se cae de un camión en la avenida Lugones.
Entre una cosa y otra pasa un mes y medio desde que empezó la joda. Siro ya está con internación domiciliaria. A veces me tiro al lado de él y lo acaricio, le digo que lo quiero, le sonrío. Lloro en la farmacia cuando me rebotan las recetas que el médico más boludo del universo hace mal una y otra vez. Finalmente, la corrijo falsificándole la letra. Lloro en el auto, lloro en lo de no-novio, lloro en mi primera clase de pilates, lloro cuando mi mamá me repite veinte veces lo mismo por teléfono o me cuenta como si fuera una novedad lo que yo vi en persona solo porque se lo contó algún amigo de mi hermano. Ellos fluctúan entre felicitarme por lo bien que hago las cosas y hacerme un jury. Como si yo fuera una bestia de circo a la que le dan su terroncito de azúcar cuando hace bien la pirueta o castigan si no hace caso. Los amigos de mi hermano son tan negadores como él.
Infarto masivo en la calle, elongando cuádriceps después de salir a correr, mientras esperás al que corría con vos, que entró a la farmacia.
Quiero saber a toda costa si se va a morir y cuándo, los pasos a seguir de acá en más, si hace falta que ordene sus cuestiones legales, si se tiene que despedir de gente, dónde va a ir su cadáver, si a la bóveda de mi familia en Chacarita o a cremación. No se lo puedo confesar a sus amigos ni a mis padres, creen que se va a salvar. Dicen que todo va mejor y ponen bracitos musculosos en el chat. No quiero ver un fucking bracito musculoso más. Planeo salidas de alto impacto del grupo de whatsapp, pero me freno porque necesito ayuda. Cada vez que puedo le pregunto el pronóstico a los médicos y me responden con evasivas. Igual, nadie quiere escuchar lo que sí tienen para decir. Siro, menos.
En la entrevista para empezar con los rayos, apenas nos sentamos y ante la primera pregunta de la médica, él dijo “esta silla es muy incómoda” y se las picó. Se levantó y se fue, así nomás. La silla incómoda es la de la enfermedad. Lo entiendo. Pero es su enfermedad, no la mía. ¿De qué sirve que yo hable sobre los efectos que el tratamiento va a tener en su cuerpo? Cuando nos vamos, lo llevo en silla de ruedas por el instituto oncológico; imposible no pensar en el cochecito de mi hija cuando era chica. Jodo, le digo que vamos a hacer willy. Se sonríe, se deja.
Viene otro amigo suyo desde Río Negro, Pablo, para quedarse una semana con él. Si estás enfermo, primero sos rehén de los médicos y después de quien te cuida en tu casa. Tu casa, que ya no es más tu casa. Cuando estás al borde de la muerte ya no te importa que te reordenen las cosas, te abran los cajones o entren con la llave. Que encuentren tus forros y tus playboy o lo que te llevaste de la casa familiar sin preguntarle a tu hermana si a ella también le interesaba.
Decapitado por la hélice de un helicóptero que se desploma a unos pocos metros.

Tres días después de su cumpleaños, Siro entra a su segunda internación por una sepsis. Delira, habla de profesionales, de zombies, de aire y viento, de aviones con doscientas puertas, no nos reconoce. Me mira y dice con esta forma nueva de hablar que tiene, más lenta: “quiero poder desear algo”. Más claro no se consigue. El deseo es todo. El deseo es vida. A la semana recobra la consciencia. Estamos sentados uno al lado del otro en la cama del sanatorio, de costadito con las piernas colgando y miramos por la ventana. Él escupe en su jarrita y, como toso también, me la pasa, hace un gesto para que yo escupa. Sigue mezclando todo lo que siempre me ocupé de separar.
Tengo las bolas llenas. De la muerte, del cáncer, de hablar sobre lo que mi hermano no habla, de querer que viva en contra de su voluntad. De sus amigos que no aceptan que él ya se quería morir desde antes, que no pueden ver que no quiere dar batalla activa, que reclaman al mejor médico del mundo y fantasean con que eso lo va a curar.
Ahogado en vómito, intoxicado por una estufa a kerosén.
Siro vuelve a su casa. Le puse una cuidadora en la semana y una franquera joven para sábado y domingo. A los dos días, veo que faltan algunos perfumes. Empiezo a preguntar, me angustio, desconfío de todos, del enfermero, la cuidadora, la franquera joven, los amigos, me imagino a cada uno diciendo “si total no los va a usar más”. Le planteo la situación a mi hermano y a su amigo Pablo, que vino de Río Negro otra vez. Lloro, soy Andrea Celeste. “Es un perfume”, minimizan. No me importa el perfume, me importa no poder confiar.
Todos le sacan plata al enfermo, pero eso sí, lo tratan con conmiseración. Pobre Siro. Hasta la oncóloga, que avisa que si hace domicilio lo cobra aparte. Chorra. Hincho las bolas en la obra social para que manden a un clínico despierto que pueda atajar cualquier desastre antes de que se avecine. Me estoy por ir, pero tengo frío y le saco un pulóver del ropero. Veo los perfumes. Me había equivocado de estante. Nadie robó nada. “Desdramatice”, me cacheteó hace unos días mi analista por teléfono, antes de que mi hermano y mis padres me donen sus bienes para no dejarme en pelotas si los tres se mueren. “Nacer y morir son parte de la vida. Usted está enojada consigo misma por no saber poner el límite”, dijo. Me alegró el día.
La casa está llena de gente que entra y sale, todos vienen a levantarle el ánimo a Siro y se paran alrededor de su cama. Yo voy y vengo, aprovecho que está Pablo para acompañarlo a rayos y así puedo retomar algo de mi vida. Quiero joda, tengo ganas de salir, necesito beber, deseo cojer. No-novio está raro, así que le planteo que si pasa algo me lo diga, le explico que puedo hacer un combo de duelo 2×1 y listo. Le digo que, claro, que entiendo que se debe sentir presionado, porque dejar a la mina justo cuando se le está muriendo el hermano podría ser opinable, pero le aviso que lo libero. No, que no quiere perder lo que tenemos, contesta, solo necesita un poco de aire.
Siro pide que no entre mucha luz, habla lo mínimo indispensable, mira solo programas de cocina, come por los ojos. No puedo escuchar a una cocinera boluda más diciendo “mirá estos colores, sentí el aroma” o esos doblajes neutros “oh sí, qué apetitoso luce”. Él no quiere que vengan a verlo nuestros viejos. Discutimos porque dice que lo trato como a un pelotudo. Le hago un Andrea Celeste reloaded. Al día siguiente le digo que por más que esté enfermo tenemos que poder decirnos “no me hinches las bolas” o “sos un forro”. Acuerda. Pero me termino peleando con Blas, que dice que yo no estoy capacitada para comandar la situación porque no soy médica, que él haría otra cosa, que necesita una figura paterna en la que apoyarse para confiar. Y a mí qué poronga me importa, qué pena que estoy yo a cargo, man. Me matan estos varones rígidos y estructurados con el inconsciente a flor de piel.
Conmoción cerebral por el traumatismo causado al cortarse el cable del ascensor.
Consigo que la obra social ponga un clínico de cuidados paliativos. Le pido que le recete un antidepresivo a mi hermano y Alplax para mí. A él porque diagnostico que estaba deprimido desde antes y a mí para poder dormir. Gracias a San Escitalopram, a los pocos días Siro empieza a sonreír y a tener ganas de cosas. Hace chistes, jode un poco, me acuerdo cómo era de joven. No sé cuánto hace que no lo veía así. Yo logro dormir seis horas aunque nunca de un tirón. Un lunes, cuando vuelve la cuidadora de la semana, le cuento un avance que hizo el domingo. “¿Viste?, te tenés que ir para que haga cosas solo”, le digo, y se me pone a llorar. Dice que ella lo quiere, que no puede verlo mal. Hace un mes que lo conoce y termino conteniéndola. Otra que necesita medicación.
Pasan los días, todo entra en una calma química casi alegre. Se acerca el fin de las veintiocho aplicaciones de rayos, que se superponen con el inicio de la quimio. La última semana, Siro va saludando gente por los pasillos del instituto oncológico, orgulloso cuando le dicen que lo ven mucho mejor. Eso sí, sigue aferrado a la silla de ruedas, a la que no renuncia aunque ya pueda caminar. “Gracias, muchachos”, se despide del camillero y del chofer de la ambulancia cada vez. Siempre le gustaron las rutinas.
Se ve que el tratamiento ha surtido su efecto y empieza a tragar. Ah, la medicina, tan inexacta y tan eficaz. Si tose o se atraganta, es mala señal. Pero no, traga nomás. Primero agua: una cucharadita de café, luego una de postre, después sorbitos. Todo va bien, puede seguir con helado sin pulpa y sin culpa. Le compro de limón. Me preparo para presenciar qué le pasa a alguien que no come hace tres meses, quiero ver esa cara. Es todo un acontecimiento. ¿Por dónde pasa el placer si no comés, no cojés, no leés? Espero una reacción espectacular. Abre mucho los ojos al tragar, pero tiene la mirada puesta adentro suyo. Ni un mísero mmmmm.
Otro día llego justo cuando está por probar la sopa. Si tardaba dos minutos más me la perdía. Nadie me avisa. Me molesta, casi todo me molesta. Que no me dijera que le daban rayos también de espaldas, y creer que esos lamparones rojos eran futuras escaras, que no me avisara que bajó la escalera solo, que coma cosas sin avisar. Hace tres meses que estoy pendiente de cada mini detalle de su condición, tratamiento, historia clínica y nadie me espera para que él tome la sopa o arriesgue con queso blanco. Ingratos.
Al contrario de lo esperable, a Siro la quimio lo deja hambriento y manija. Empieza un círculo virtuoso, sale a comer puré con sus amigos, camina, dice que fue el mejor sábado de su vida, se saca fotos en las que sale con ese nuevo gesto de los ojos muy abiertos. Hay que pesarlo todas las semanas. Al principio no quiere, pero cuando accede me dice que me pese yo también. Acepto el desafío. Él engorda, yo adelgazo, todo en orden. Lo jodo, le hago “el aire es libre, el aire es de todos” mientras muevo mi mano a centímetros de su cara, “toco el aire, a vos no te toco”. Eso le divierte, volvemos a tener yo 10 y él 15 años.
Explosión de órganos internos al caer por el balcón luego de perder el equilibrio subido a un banquito para regar una planta colgada en un vértice.
Aprovecho su mejoría para irme a la costa entre quimios. Sus amigos desaprueban, aunque lo disimulan. De los cinco días, dos viene no-novio y tres, mi hija. Me descompongo la mitad del tiempo. Cuatro, nublados con lluvias aisladas. Uno de sol, pero un tractor mueve arena de ocho de la mañana a el culo te abrocho justo delante de mi habitación, una que elegí para abrir la puerta, pisar la playa y que más allá solo sea el mar. Cuando logro relajarme y sentirme bien, me tengo que volver.
Estuvo todo tranquilo. No hice falta. Parece que Siro anda diciendo que está bien que yo recupere mi vida, porque los que me desaprobaban disimuladamente ahora me dicen eso. No sé si agradecer, putearlos o reírme. Tomo todo lo que me dan. Quien sea. Poco o mucho. Tiempo libre, abrazos, chocolates, ayuda, vino, carne, amor, sexo, plata, trabajo. Nada me devuelve mi alegría. Puedo divertirme un rato, pero mi alegría innata, esa que se transformaba en sonrisa, ya no está. Algo se la comió.