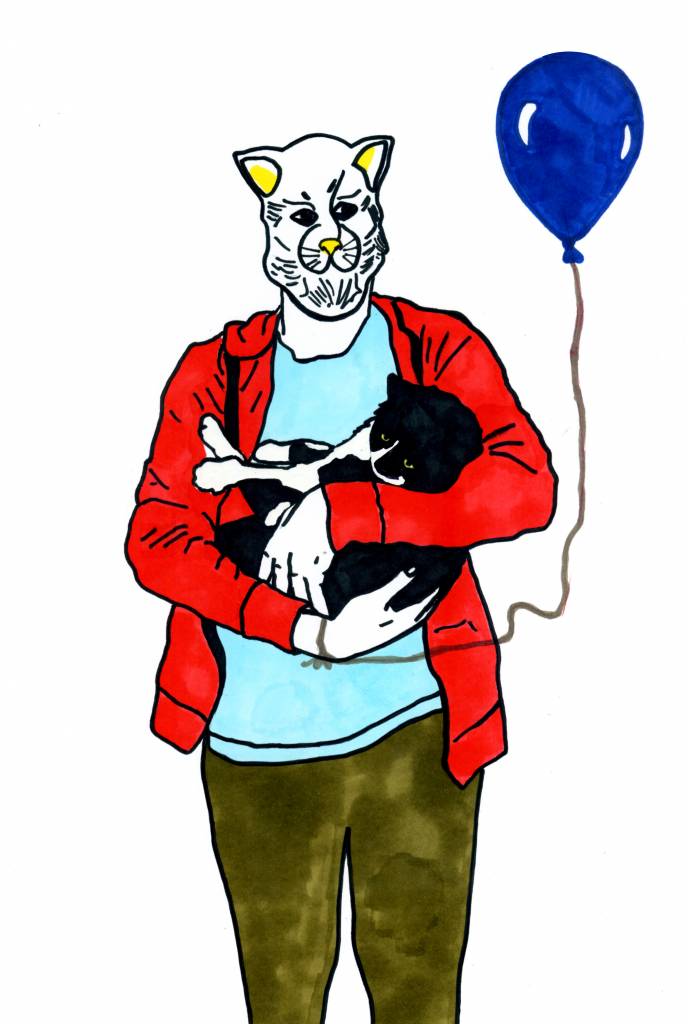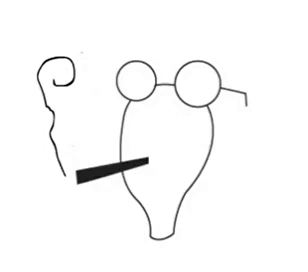LITERATURA

INGRID, UN RELATO DE FEDERICO FALCO
No es una historia de amor. Son encuentros que sería mejor desencontrar. Una soda con sabor a banana, violencias, un pasado en la guerra de Malvinas, un presente incierto. Con ese mix, el autor cordobés arma la historia de una chica de pueblo que se podría musicalizar con eso de que “cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada”. Pero aunque Charly García siempre tiene razón, a veces es imposible hacerle caso. Presentamos acá este cuento —hasta ahora inédito— atrapante, triste, divertido.
ILUSTRACIONES: MAIA DEBOWICZ
para C.G. y A.G.
Ingrid y Juan Pablo habían sido compañeros de curso desde la primaria, empezaron a salir a mitad de tercer año del secundario y se pusieron de novios un par de meses después, en el picnic del día de los estudiantes, para la fiesta de la primavera.
Cuando terminó quinto año, Ingrid decidió que iba a estudiar medicina: le gustaba la idea de sanar a los enfermos, de ayudar a la gente, de acompañarlos en un mal momento. Tenía la sensación de que era buena para eso.
Juan Pablo, en cambio, decidió que no iba a estudiar nada. Yo no estoy hecho para los libros, dijo. Y a vos tampoco te veo mucho futuro. Nunca fuiste ni de las mejores del curso ni tampoco muy genia, Medicina es difícil. Pero si querés andá, pobrá, fíjate como te va, ¿quién soy yo para prohibirte que lo intentes?
Sí, dijo Ingrid. Me voy a ir a estudiar a Córdoba, voy a intentarlo.
Juan Pablo, mientras tanto, se quedó en San Aldo y empezó a trabajar en la fábrica de soda de su padre. Tenía la intención de armar una banda de rock con los amigos; él iba a tocar la batería. Es algo que siempre me interesó mucho, la batería, dijo. Durante un tiempo Ingrid y Juan Pablo siguieron de novios. Ingrid volvía al pueblo cada fin de semana, o cada quince días, o cada vez que no tenía exámenes y podía, pero poco a poco la relación se fue enfriando, alguien le contó a Ingrid que habían visto a Juan Pablo con otra chica, una de quinto año, la hija de la profesora de Geografía. Al final, se dejaron por mensaje de texto. Ingrid no volvió a San Aldo por cinco meses completos.

Cuando terminó de cursar el primer semestre, se dio cuenta de que Medicina no era para ella. Ya lo había sospechado, desde el principio, pero a la hora de presentarse a rendir las primeras materias no le quedó ninguna duda. Habló con su papá, habló con su mamá.
Ya que estás allá, le dijo el padre, por qué no te quedás un tiempo, intentás otras cosa, ¿qué vas a hacer acá en el pueblo?
Ingrid decidió que iba a estudiar Enfermería y enseguida sintió que estaba en el lugar correcto. Eran nada más dos años de cursada, se hizo buenas amigas, disfrutaba de lo que le enseñaban, lo que más le gustaba eran las prácticas con los pacientes. Cuando se recibió, por intermedio de una profesora le ofrecieron trabajo en una clínica. Trabajó casi tres años ahí, pero no era lo mismo. Sus compañeras ya no vivían en la ciudad, o vivían lejos, o tenían turnos cambiados, cada vez se hacía más difícil verse. Ingrid estaba cansada de la ciudad, de los colectivos llenos, de la gente apurada, de no conocer a nadie. Y el trabajo en la clínica le ocupaba muchas horas y, al fin y al cabo, no pagaban tan bien. A finales de ese año, cuando volvió a San Aldo a pasar las fiestas, las amigas de su madre hicieron cola para que les midiera la presión, les pusiera inyecciones, les cambiara las vendas de las várices, les organizara el pastillero. En el pueblo solo atendía un médico que venía de Coronel Isabeta los martes y viernes, en la salita no tenían enfermeros, si había alguna urgencia había que salir corriendo al hospital de Isabeta. Ingrid lo pensó un par de meses y ese otoño renunció a la clínica, volvió al pueblo, se hizo cargo de la salita. El primer día atendió a dos chicos resfriados y después se sentó al sol, en el tapialcito, sobre la vereda, a comer una mandarina y ver pasar a la gente. No le quedaba ninguna duda, volver a San Aldo era la mejor decisión que había tomado en su vida.
Juan Pablo fue a verla ese mismo fin de semana. Le dijo que estaba linda, le dijo que la extrañaba. La invitó a conocer la casa que se había armado detrás de la fábrica de soda del padre: dos cuartos que antes habían sido un depósito. Juan Pablo los había pintado, les había hecho construir una cocina, una galería. Hasta tenía jardincito. Juan Pablo le mostró la habitación, la cama de dos plazas, la heladera, el lavarropas. Empezaron a salir de nuevo. Ingrid se mudó a vivir con él. Juan Pablo al final no había armado una banda de rock. Se hacía cargo del reparto de soda y agua mineral en el pueblo. Ahora estaba experimentando con jarabes y colorantes, quería inventar una gaseosa con gusto a banana. El día que salga me voy a hacer rico, decía.
Cada vez que lo decía, el padre de Juan Pablo, dos metros más atrás, arqueaba las cejas, suspiraba y con los ojos miraba al cielo: a Juan Pablo no había que hacerle caso, lo que tenía eran puros delirios de grandeza. O por lo menos, eso interpretaba Ingrid que quería decir el gesto de su suegro.
Al poco tiempo las cosas empezaron a no andar del todo bien. Qué te hacés vos la que sabés todo, le decía Juan Pablo cuando se enojaba. Qué te creés vos, que porque estudiaste sos mejor que yo, le decía. Rajá de acá, loca de mierda, dejá de cagarme la vida, no me molestes, le gritaba cuando Ingrid entraba a la sodería a llamarlo para la cena y lo encontraba con los frascos de colorante amarillo desplegados sobre la mesa y un montón de vasos llenos a medias, cada uno con una fórmula anotada sobre un papelito y pegada en el borde con cinta. Ingrid lo entendía, no debía ser fácil para Juan Pablo: él se había quedado, a su lado se sentía menos. Los experimentos no iban bien. No era fácil lograr un sabor a banana creíble. Cada vez menos gente tomaba soda. El padre era un sodero de la vieja escuela, no quería cambios, no quería innovaciones. Le parecía que todo lo que Juan Pablo proponía no eran más que tonterías.
Ingrid lo entendía pero tampoco sabía muy bien qué hacer. Hay que tener paciencia, ya va a pasar todo esto, trataba de convencerse a sí misma. Y además, yo lo quiero, pensaba y se encogía de hombros y si le dolía mucho el brazo, justo donde Juan Pablo la había agarrado con fuerza para arrastrarla afuera de la sodería, se tomaba un ibuprofeno.
En este pueblo hay pocos hombres, yo tampoco soy tan linda. Qué voy a hacer si me peleo, se decía Ingrid a sí misma.
Si se separaba, se iba a quedar sola para siempre. Pero eso no decía nada, y seguía. Pero una vez, para las fiestas patronales, Juan Pablo la maltrató en el baile. Ingrid había comprado una cerveza y se tropezó y la cerveza se le cayó y le salpicó a Juan Pablo la camisa.
Pero mirá que sos estúpida, le dijo Juan Pablo delante de todos y le pegó una cachetada.
Ingrid sintió cómo a su alrededor se hacía un gran silencio.
Entonces, de la nada, apareció un ex compañero de escuela, saltó encima de Juan Pablo y lo tumbó al suelo y le empezó a pegar trompadas hasta que a Juan Pablo le salió sangre de la nariz.
Tomá, le dijo el ex compañero de escuela, para que aprendas que a las mujeres no se les pega.
¿Estás bien?, le preguntó después el chico a Ingrid.
Sí, dijo Ingrid, muerta de vergüenza.
Vení que te llevo a tu casa, le dijo el ex compañero de escuela.
No, a mi casa no, mejor acompañame a lo de mis viejos.
Andá, trola, ¡puta de mierda! Andate con el primero que se te cruce, le gritó Juan Pablo desde el piso, toda la camisa salpicada de sangre y de cerveza.
Al día siguiente Ingrid mandó a su papá a que buscara todas sus cosas de la casa de Juan Pablo y se las trajera. En San Aldo no se hablaba de otra cosa que de la pelea. La gente decía que ella salía con el ex compañero de escuela, pero no era cierto. El chico estaba casado, ella ni siquiera era muy amiga. Él justo pasaba por ahí en el baile, los había visto cuando se les cayó la cerveza. Un par de días después fue con la esposa a visitar a Ingrid, a ver si estaba bien, si necesitaba algo, a decirle que en lo que hiciera falta contara con ellos. Ingrid los atendió en la puerta, vestida así nomás, en jogging, con la remera de dormir, el pelo todo aplastado, muerta de vergüenza. Ese día ni se había levantado de la cama, toda esa semana no fue a la salita.
Volvió al lunes siguiente, cumplió su horario, poco a poco la gente se fue olvidando del escándalo. Si Ingrid se cruzaba a Juan Pablo en el pueblo, hacía de cuenta que no lo había visto. Se había resignado a quedarse sola, y estuvo así bastante tiempo. Cuatro años, sin nada. Cinco años, completos.
Además, estaba grande. Acá, cuando pasás los treinta, ya sos vieja, suspiraba Ingrid, y seguía poniendo vacunas, midiendo la fiebre, curando otitis.
De tanto en tanto aparecía algún chico que la buscaba, pendejos, varones del secundario, pero qué iba a hacer Ingrid con eso. Algunos eran lindos, muy lindos. Hermosos muchachos, pero Ingrid sabía que la buscaban solo para divertirse, la fantasía de tirarse una jovata y contarlo después en un asado, de sobremesa. Así que se aguantó las ganas, se hizo la tonta, siguió sola, dejó que pasaran los días, las estaciones, los fines de años, las épocas de fiesta.

Ya estaba resignada a quedarse sola para siempre cuando una tarde, a finales del verano, una de las viejitas que iba siempre a medirse la presión a las tres y media en punto le preguntó si ya le habían contado que en San Aldo había un soltero nuevo.
¿Un soltero nuevo?, ¿quién?, preguntó Ingrid.
Pinamonti, el que estuvo en Malvinas, le respondió la viejita.
Pinamonti no era soltero. Era separado, recién separado, y veinte años más grande que ella. Ingrid lo conocía porque, cuando ella era chica, lo habían llevado una vez a la escuela para el día de Malvinas. Pinamonti se sentó en una silla delante del pizarrón, con las manos entrelazadas, y los ojos bajos. Era un hombre grandote, hermoso, el pelo muy rubio, unas manos inmensas. La maestra le había hecho preguntas, ¿qué les podía contar de las islas?, ¿cómo había sido su experiencia en Malvinas? Pinamonti tartamudeó. Evitaba mirarlos, no levantó la vista.
Perdón, dijo después, y con el dorso de la mano se limpió la nariz y todos en quinto grado le vieron los ojos llorosos y escucharon cómo se sorbía los mocos.
Perdón, dijo Pinamonti, perdón, no puedo, dijo y se levantó y salió tan rápido del aula que la silla en que había estado sentado se cayó hacia atrás y se quedó con el respaldo repiqueteando contra el piso.
Fue instantáneo. En el recreo se dieron cuenta. Ese día, Ingrid y todas sus compañeras de escuela se habían enamorado con locura de un ex combatiente.
Después, pasó el tiempo, Pinamonti se casó con una chica de Punta del Agua y se fue de San Aldo. Seguía trabajando en el campo que había sido de su padre, así que cada tanto se lo veía dando vueltas, pero vivía en Punta del Agua. Y ahora se había separado y se había vuelto a vivir al campo, hacía las compras en San Aldo, la gente lo veía en la carnicería, en la verdulería, los domingos venía a tomar café al club del pueblo. Las mujeres no hacían más que hablar de eso. Que la esposa lo había dejado, que era alguien raro, que no había quedado bien por lo de la guerra, que salía con una Schneider de Coronel Isabeta, que una de las mellizas Vigo lo había invitado a tomar un café y él le había dicho que no, que gracias, pero que después a la noche había pasado por su casa y se acostaron y los gemidos de ella podían escucharse desde la vereda del frente.
Ingrid lo vio de lejos, un día, a Pinamonti, sentado en la vereda del club, con pantalón blanco, mocasines, tomando vermut, solo en una mesa, el sombrero también blanco apoyado al lado del vaso, el sifón de soda transpirando bajo el sol del mediodía.
Qué me va a dar bola Pinamonti a mí, se dijo a sí misma y se olvidó del asunto, siguió con su vida.

Las tardes de calor pasaron pronto, llegó el otoño. Pinamonti se había puesto de novio con una de las Schneider de Coronel Isabeta. Decían que también había tenido un romance con una Bognar de Los Tapiales. Cada tanto se veía su camioneta estacionada cerca de la casa de la melliza Vigo. Ingrid ya casi no pensaba en eso cuando un día estaba en la salita y lo vio entrar: alto, jeans, mocasines sin medias, un cinto de hebilla ancha, la camisa celeste adentro del pantalón, los dos botones de arriba desprendidos, el pelo gris ligeramente húmedo, peinado hacia atrás, una cadenita de oro colgándole del cuello, un crucifijo apoyado sobre los rulos ligeramente apagados del vello de su pecho.
Traía una caja en la mano, casi como disculpándose se la mostró a Ingrid con una sonrisa.
¿Vos me podrás poner esto?, le preguntó. Si no, tengo que ir todos los días a Isabeta y pierdo un montón de tiempo.
Ingrid miró la caja. Era un medicamento. Ampollas, inyecciones, para la artrosis, artritis. Un tratamiento. Intramuscular. Una por día.
Es por el frío, dijo Pinamonti. Me hace mal el frío, me hace mal a los huesos. Un dolor bárbaro. Es lo único que me alivia.
Después bajó la voz, bajó la vista.
Es el frío de las islas, dijo. Lo sufro ni bien llega el invierno. El frío se me metió en los huesos.
Claro, claro, dijo Ingrid tratando de quitarle peso al tema. Yo te las pongo, no te preocupes, le dijo y lo hizo pasar al consultorio y le señaló la camilla.
¿Hace falta que me acueste?, preguntó Pinamonti.
Solo un poco, dijo Ingrid y lo vio desprenderse el cinto, desprenderse el pantalón, bajarse el calzoncillo hasta las rodillas.
Ingrid levantó la vista, evitó mirar, trató de ser profesional. Pinamonti se recostó boca abajo. Ingrid buscó algodón, alcohol. Muy lentamente desinfectó el área expuesta. La piel muy blanca, tersa. Pinamonti olía a jabón y a ropa limpia. Ingrid trató de que no le temblara el pulso.
Respirá hondo, dijo y ni bien él abrió la boca, Ingrid dio unos chirlitos rápidos sobre la carne floja, clavó la aguja, empujó el émbolo.
Listo, dijo por fin.
Tenés buena mano, le comentó después Pinamonti, mientras se acomodaba la camisa. Ni me di cuenta.
Ingrid sonrió.
¿Cuánto te debo?
Nada, contribución voluntaria, para la salita.
Pinamonti sacó un billete de los grandes y lo dejó arriba de la camilla.
¿Mañana a la misma hora?, preguntó.
Cómo no, dijo Ingrid, con una sonrisa.
Los árboles perdieron todas las hojas. Llegaron los grandes fríos. Cayó una helada que quemó todas las plantas de los jardines y dejó el pasto amarillo. Pinamonti pasaba todos los días, más o menos a la misma hora. Se tomaba un café en el club después de almorzar, y cuando terminaba, dejaba la camioneta estacionada frente a la plaza y caminaba hasta la salita. Ingrid lo trataba igual que a cualquier otro paciente. Le iba cambiando de nalga, un día la derecha, otro día la izquierda. A lo sumo, se demoraba apenas un instante más de lo normal pasándole alcohol por el cachete. Y siempre se preocupaba por que no le doliera, le recomendaba que cualquier cosa se pusiera hielo.
No, hielo no, le decía Pinamonti. Cualquier cosa, menos hielo.
Más allá de eso, el trato era normal, correcto. Él siempre le sonreía mucho, y por momentos, Ingrid creía que lo ponía contento verla. A veces, le parecía que él le daba un poco más de charla de lo esperable, como si, por más que ya hubieran terminado, todavía no quisiera irse. Pero después, enseguida, Ingid pensaba que no, que Pinamonti la trataba como a cualquier otro, que era ella la que se imaginaba cosas.
Pinamonti le preguntaba a Ingrid cómo andaba su papá, su mamá, le comentaba cosas del campo, el problema que tenía con unos tractores, cómo le costaba levantarse a la mañana con estos fríos, que en el noticiero habían dicho que iba a ser un invierno largo, que él ya no sabía si creerles o no creerles a los de la televisión, que el meteorólogo de Radio Río Cuarto también había dicho que este invierno iba a ser particularmente duro. Siempre era muy respetuoso, muy serio. En ningún momento dijo nada que Ingrid pudiera interpretar como un halago, o como un piropo. A lo sumo alababa su técnica para poner inyecciones. O miraba alrededor y decía que qué linda que estaba la salita, que qué bien mantenida la tenían, que qué bueno que era para el pueblo. Pero nada más que eso.
Y así se pasó el invierno. Se terminaron las inyecciones. Se terminó el tratamiento.
Bueno, Ingrid, hasta acá llegaste, se dijo Ingrid a sí misma el último día, mientras veía como Pinamonti se alejaba caminando lento por la vereda, todavía acomodándose el cinto, metiéndose la camisa adentro.
Fue lindo mientras duró pero todo lo lindo se termina, se dijo Ingrid a sí misma y cruzó los brazos y volvió al interior de la salita.
Por un buen tiempo, no lo vio más. Ni siquiera se lo cruzó en el pueblo.
¿Pinamonti no viene más a ponerse la vacuna?, le preguntó una tarde la viejita que iba siempre a medirse la presión a las tres y media.
No, no viene más, se le terminó el tratamiento.
Qué lástima, dijo la viejita. Harían tan linda pareja ustedes.
Pero abuela, qué dice. Si él está de novio con una de las Schneider de Coronel Isabeta. Una de las hijas de Elvio.
Ah, esas Schneider siempre fueron muy lindas, dijo la viejita, pero lo que él necesita es alguien como vos. Ese hombre necesita una mujer buena.
Deje de decir pavadas, abuela. Tiene dieciséis trece, ¿tomó hoy la pastilla?
Pero Ingrid, mientras tanto, sabía que con la Schneider de Coronel Isabeta las cosas no iban tan bien como parecían, que habían visto a Pinamonti cenando en Los Tapiales con una Damiano, que ya no se acostaba con la melliza Vigo, pero que la camioneta cada tanto amanecía estacionada frente a lo de la viuda de Stuky, que cada quince o veinte días se iba a Punta del Agua, decían que allá salía con una amiga de la que había sido su esposa.
Hasta que un día, para Navidad, la madre de Ingrid estaba preparando la cena y se quedó sin mayonesa. Mandó a Ingrid a que se cruzara al almacén de enfrente, a comprar un frasco grande y, ya que estaba, que también comprara pasta de dientes. Hacía un calor bárbaro, era la hora de la siesta, Ingrid andaba así nomás, de pantalones cortos y ojotas, con una remera vieja llena de agujeros y el pelo atado con una colita. Y ni bien entró al almacén, lo vió:
Pinamonti, ahí parado, comprando papel higiénico.
Ingrid intentó esconderse, dar la vuelta y huir por la puerta, pero él enseguida se acercó de lo más amable y la saludó y le preguntó cómo estaba, que tanto tiempo, que qué alegría verla. Y esperó a que ella comprara la mayonesa y la pasta de dientes y la acompañó hasta la esquina y se quedó charlando con ella afuera. Que cómo iban sus cosas, que qué tal todo por la salita, que qué hacía para la Navidad, que si cenaban todos en su casa, que si salía a algún lado o iba a alguna fiesta.
Vamos a ir con mis primos a Iguana Rock, el boliche de Isabeta, dijo Ingrid.
Él dijo que qué bueno, que qué bien y que lo pasara lindo. Y nada más, pero después se acercó y le dio en la mejilla un beso.
Feliz Navidad, le susurró al oído.

Preocupada porque tardaba y ella necesitaba la mayonesa, la madre de Ingrid se había asomado a la ventana y los había visto.
Ojo vos con el Pinamonti ese, le dijo después, mientras cortaba en finas rodajas el pionono.
Ay, mamá, pero qué decís, respondió Ingrid y siguió enjuagando las lechugas debajo del chorro de agua.
Es viejo para vos. Y es picaflor. Y no quedó bien de la guerra. Vaya uno a saber las cosas que le hizo sufrir a la pobre esposa esa que tenía en Punta del Agua.
Ingrid cerró la canilla, apoyó las hojas de lechugas sobre un repasador.
Ella lo dejó a él, dijo.
¿Y a vos eso quién te lo contó?
Dijeron en el pueblo.
También fuiste vos la que lo dejó a Juan Pablo, y eso no significa que él haya sido un buen partido.
Igual, dijo Ingrid, de donde sacaste vos que Pinamonti me puede dar bola a mí.
Los vi recién charlando en la esquina.
Charlaba como con cualquier paciente.
Él no te estaba charlando como te charlaría cualquier paciente, dijo la madre de Ingrid. Así que cuidado. Yo sé lo que te digo.
Ingrid bufó, se sacó el delantal, lo tiró a la bacha del lavadero. Terminá vos con esto, dijo.
Esa noche vinieron sus primos y sus tíos, brindaron todos juntos, celebraron, comieron turrón, garrapiñada, pan dulce. Y mientras la madre de Ingrid se ponía a lavar los platos, Ingrid repasó su maquillaje frente al espejo, se cambió el vestido y se fueron con sus primos a bailar a Iguana Rock, el boliche de Coronel Isabeta. No hacía ni media hora que habían llegado cuando lo vio entrar. Pinamonti, de traje oscuro, camisa blanca, corbata celeste. Se le notaba que nunca antes había ido a Iguana porque andaba como perdido, ni sabía dónde quedaba la barra, ni dónde quedaba la pista. Dio unas vueltas y cuando por fin vio a Ingrid, fue derecho hacia donde ella estaba y la saludó con un beso y le dijo que qué sorpresa encontrarla, que qué bien que le quedaba el vestido, que qué alegría, y pidió una botella de champán, le sirvió una copa, le ofreció al resto. Las primas de Ingrid la miraban y con las cejas le preguntaban qué onda, qué hace Pinamonti acá invitándonos a todos champán caro, pidiendo más copas, descorchando otra botella. Ingrid se encogía de hombros, como diciendo “ni idea”, como sin todavía poder terminar de creerlo.
Esa noche Pinamonti se quedó con ella todo el tiempo y charló con sus primos, con los amigos de Ingrid, les compró champán, gritando por sobre la música fuerte una y otra vez le dijo a Ingrid que qué linda noche, que qué divertido, que qué bien la estaban pasando, que qué lindo grupo de amigos.
En un momento, Ingrid vio acercarse a la Schneider de Coronel Isabeta, la vio pasarles al lado, pararse en la barra a menos de un metro de donde estaban ellos, pero Pinamonti en ningún momento dio cuenta de su presencia y ni bien le dieron la cerveza que pidió, la Schneider dio media vuelta y se fue sin decir una palabra, la espalda muy recta, la mirada altiva.
Cuando ya eran como la cinco de la mañana Pinamonti se acercó a Ingrid y le dijo:
Yo ya me voy a ir yendo, ¿te llevo?
Sí, por favor, dijo Ingrid. Dame un minuto, le pidió y le avisó a una de sus primas que no la esperaran, que ella se iba con Pinamonti y se subió a su camioneta y ni bien arrancaron Pinamonti le apoyó una mano sobre la rodilla.
¿Puedo?, le preguntó después y la miró a los ojos, la cara una única sonrisa.
Ingrid sonrió también, y dijo que sí con la cabeza.
Por tanto que me tocaste vos, mientras me aplicabas el tratamiento, dijo Pinamonti.
¡Yo nunca te toqué!, se quejó Ingrid.
¡Sí que me tocaste!, dijo Pinamonti. Me acariciabas toda la cola con alcohol, cada vez que podías.
¡Eso no es verdad!, dijo Ingrid, pero entonces vio que a Pinamonti los ojos le brillaban con picardía, se estaba burlando de ella, le estaba haciendo un chiste. Entonces ella también se rio.
Tenés una cola muy linda, dijo.
Y todo el camino hasta San Aldo, por la ruta, Pinamonti dejó la mano sobre la rodilla de Ingrid y cuando llegaron, frenó apenas un momento, en la rotonda.
¿Te llevo a lo de tus viejos o querés venir a mi casa?, le preguntó.
¿Vos qué querés?, dijo Ingrid.
Que vengas conmigo.
Ingrid volvió a sonreír.
Entonces voy, dijo.
Y ahí empezaron a salir. Se veían un par de veces por semana y los fines de semana ella armaba un bolsito y se instalaba en la casa de Pinamonti. Ingrid le puso las vacunas todo ese invierno y estaba feliz, estaba contenta, pero también se daba cuenta: él no se decidía. Cada tanto llegaba alguien a la salita y contaba como al pasar, una Meier de Los Tapiales, una Verdalle de Coronel Isabeta. Todo dicho con medias palabras, rumores de rumores ¿cómo saber si era cierto o cosas que nomás por envidia inventaba la gente? Ingrid estaba bien. Pinamonti le hacía bien. Elegía no creerles.
Cada vez que él pasaba a buscarla por su casa, tocaba bocina y se quedaba esperándola en la camioneta. La madre de Ingrid entonces suspiraba profundo, revoleaba los ojos al cielo.
Si es tan buen candidato, que se baje, te toque el timbre y se presente, decía.
Mamá, no seas antigua. Recién nos estamos conociendo, le respondía Ingrid y agarraba la campera, salía. Cenas en Río Cuarto. Restaurantes en Villa María. Iguana Rock en Isabeta. O simplemente ir a casa de Pinamonti, cocinar algo, ver una película, amanecer en sus brazos, las sábanas enrolladas alrededor de las piernas. A veces, en mitad de la noche, a Ingrid la despertaban sus murmullos, una ristra de palabras inentendibles, dichas entre dientes. Medio destapado, Pinamonti se revolvía en la cama, hablaba en sueños, a veces daba órdenes, o gritaba apellidos que Ingrid desconocía por completo. Ella le daba un par de palmadas en el hombro.
¿Estás bien?, le preguntaba.
Pinamonti abría la boca muy grande y sorbía el aire como si acabara de emerger del agua después de una zambullida profunda. Se restregaba los ojos achinados, tardaba un rato en reconocer dónde estaba, qué hacía ahí, quién era ella.
¿Estás bien?, volvía a preguntarle Ingrid.
Sí, sí, no es nada, decía Pinamonti. Me debo haber destapado un poco, me dio frío.
Después, enseguida, se abrazaba a ella y, mientras ella le acariciaba el pelo y lo apretaba contra su pecho, volvía a quedarse dormido.
Junto con la primavera empezaron a llegar más rumores, más cosas escuchadas a medias, más entredichos. Incluso la viejita que iba siempre a medirse la presión a las tres y media deslizó como al pasar que tal vez Pinamonti no fuera tan buen partido. Ingrid no le hizo caso. Con Pinamonti todo iba sobre rieles, mejor que antes, incluso. Él había empezado a hablar de vacaciones juntos, algún lugar con playa, quince días en enero. Y ya había reservado una cabaña en las sierras para un fin de semana largo de noviembre. Hasta había sugerido que tal vez tendrían que entre los dos organizar un asado para que Ingrid lo presentara formalmente a sus padres, o por lo menos, que lo invitara un sábado a tomar un café en su casa, así podía charlar un rato tranquilo con ellos.
En esos planes estaban cuando un día fue Juan Pablo el que fue a buscarla a la salita.
Me dejaste a mí y al final te fuiste con ese, que te gorrea con una Wainraich, le dijo.
Juan Pablo, por favor, no te metas. Si vos hace tres años que estás casado, tenés dos chicos. Y además me tratabas re mal, me cagabas a chirlos.
Juan Pablo se encogió de hombros.
La Wainraich más chica, va todos los días a la siesta, deja la chata estacionada al frente de la ferretería de Maino y se va para allá como silbando bajito.
No puede ser cierto, dijo Ingrid.
Juan Pablo se encogió de hombros.
Yo ya te avisé, hacé como quieras, dijo y dio media vuelta, empezó a alejarse, las manos en los bolsillos.
Rajá de acá, andá a inventar refresco de bananas, pelotudo de mierda, le gritó Ingrid desde la puerta.
Juan Pablo se volvió, rápido como como un refucilo.
Para que sepas, le dijo, señalándola con el dedo. Para que sepas, repitió, la Bananagas Cola ya está casi lista. Estoy en pleno patentamiento. Y va a ser todo un éxito. Acá se va a llamar Bananagas y vamos a tener una segunda marca, Plátanogas Cola, para poder exportarla afuera. Ya vamos a ver, cuando yo esté forrado en guita, quién viene a rogarme que vuelva.
Idiota, dijo Ingrid y de un golpazo cerró la puerta. Pero al día siguiente, a la hora de la siesta, se escapó de la salita. Encontró la camioneta estacionada frente a la ferretería. Encontró a Pinamonti saliendo por la puerta del patio de la casa de Wainraich.
No puedo creer que me hagas esto, dijo Ingrid.
Pinamonti temblaba, se puso blanco, le pidió disculpas.
Ingrid, yo te juro que te amo, yo te juro que te quiero. Son las islas, es la maldición de las islas. Me trastocaron la cabeza.
Sos un caradura, dijo Ingrid. No quiero volver a verte nunca más.
Por favor, Ingrid.
No, dijo ella.
Cuatro meses estuvo Ingrid sin tener noticias de él. No intentó llamarla. No la buscó por su casa, ni por la salita. Nada. Dejó de hacer las compras en San Aldo. Tampoco iba a Coronel Isabeta. En Punta del Agua nadie tenía noticias. Pinamonti simplemente desapareció. Nadie volvió a verlo.
Ingrid bajó seis kilos. Lloró los cuatro meses completos. Maldijo el día en que lo había conocido. Maldijo el día en que su maestra de quinto grado había invitado a Pinamonti a la escuela. Maldijo las cajas de inyecciones, el tratamiento, maldijo el invierno, el verano, las fiestas, maldijo Iguana Rock, el boliche de Isabeta, y maldijo los rumores, la hija de Wainraich, Juan Pablo, la viejita que se iba a medir la presión a las tres y media, maldijo hasta la primavera. Y mientras tanto, trató de seguir haciendo su vida.
A mediados de enero, un día, sin previo aviso, le llegó un mensaje al celular: “Ingrid, me voy a las islas. Antes de hacer nada, necesito volver a las islas”. Los puntos negros formando pequeñas letras sobre la pantalla verde. Eso, nada más. Hacía mucho calor. Era la hora de la siesta. Ingrid estaba tirada en la cama y, en la penumbra de su cuarto, se quedó un largo rato mirando el mensaje hasta que las letras empezaron a entrecruzarse frente a sus pupilas y dejaron de tener sentido. Entonces tiró el teléfono lejos, hacia la otra esquina de la habitación, giró sobre sí misma, hundió la cara en la almohada y trató de no pensar en nada. De concentrarse solo en el girar rítmico y lento del ventilador.
El mensaje no decía ni cuándo se iba, ni por cuánto tiempo. Pero Ingrid se enteró enseguida, porque todo se sabe en el pueblo. Pinamonti ya había partido. Había mandado el mensaje justo antes de tomar el avión. Iba a estar quince días afuera.
A las dos semanas, cuando volvió, lo primero que hizo fue ir a buscarla a su casa. Era un sábado de humedad pesada, primeros días de febrero. Pinamonti tocó el timbre, lo atendió la madre de Ingrid, él preguntó si Ingrid estaba, si podía pasar.
Ingrid, te buscan, gritó la madre hacia adentro.
¿Quién es?
Es para vos, volvió a decir la madre.
Parado frente a la puerta, Pinamonti evitaba mirarla a los ojos.
Le pido disculpas, dijo en voz baja, sin levantar la vista.
La vuelve a lastimar y lo mato, dijo la madre de Ingrid.
Ahora cambié, soy otro, dijo Pinamonti. Ya resolví todo. Se lo prometo.
Eso habrá que verlo, dijo la madre de Ingrid y después lo dejó pasar.
Siéntese y espérela, le dijo mientras señalaba uno de los silloncitos del living. Ahora le traigo algo fresco. Ingrid seguro va a tener que peinarse, cambiarse, arreglarse un poco. ¿Me escuchaste, Ingrid?, gritó la madre hacia adentro. Por lo menos arreglate un poco el pelo. Sacate el jogging ese. Ponete el vestido.
Ingrid escuchaba todo, escondida detrás de la puerta del pasillo.
Un sudor frío le había brotado sobre los labios, sobre los brazos, en las palmas de las manos.
Apoyó la espalda contra la pared, cerró los ojos.
Ahora no, dijo Ingid muy bajito, para sí misma.
Ahora no. Ahora ya es demasiado tarde, dijo. Ahora ya no puedo.