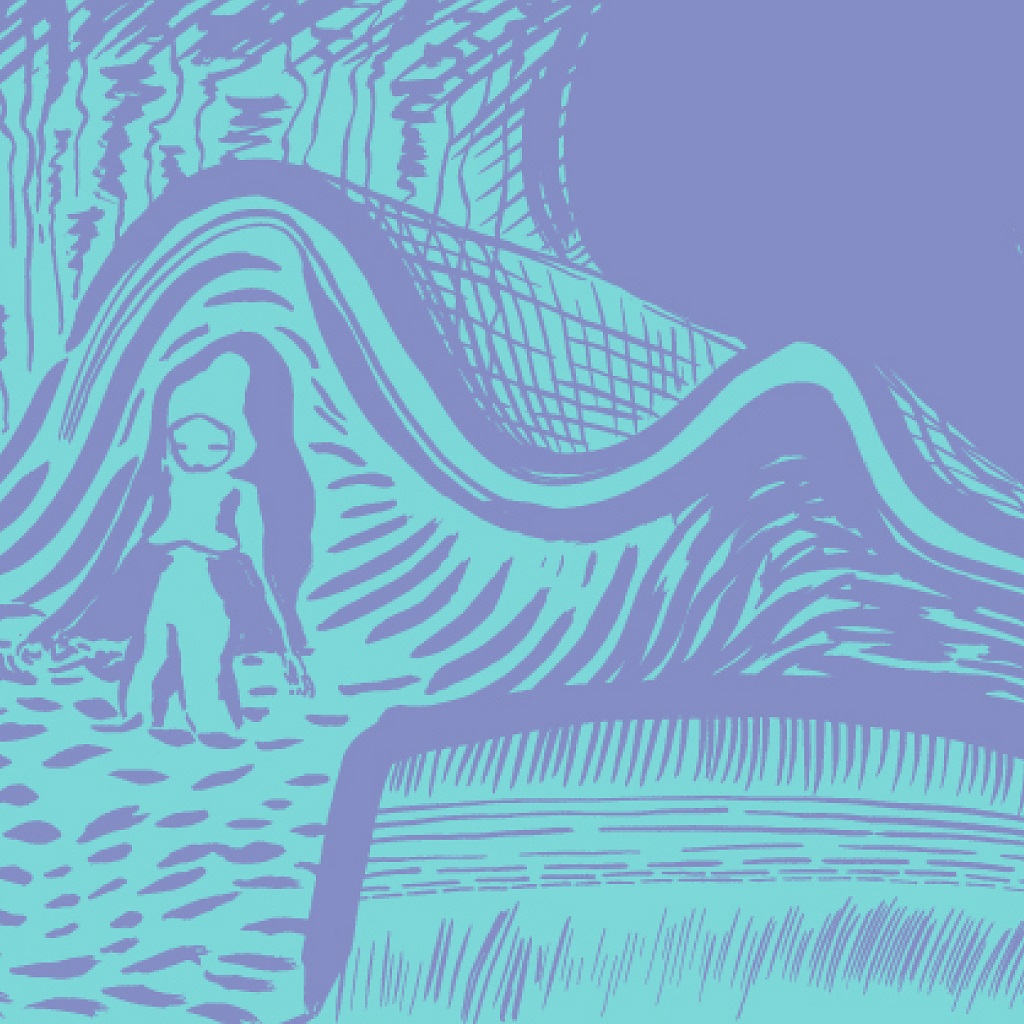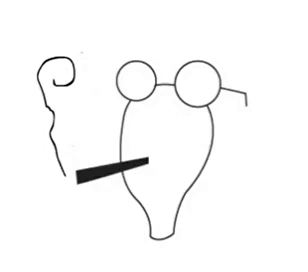LITERATURA

LOS MONSTRUOS, DE KIKE FERRARI
Una fuga. Un corazón roto y otros modos de desaparecer. Un escritor que renovó la narrativa policial en español salta al terror y cae con originalidad. El relato funciona en sí mismo, pero en realidad es parte de Territorios sin cartografiar, novela que va publicar Indómita Luz en 2021.
ILUSTRACIONES: CHAN TEJEDOR
“Por la rendija vio cómo se iban, sin que nadie se percatara de su ausencia”
Rafael Pinedo
Creo que ninguno de nosotros sabe el momento exacto en que se transformó en esto. Que nadie lo sabe. Que no se puede saber. Quiero decir, que no hay un momento. No hay gritos desgarradores por la traición. Aullidos, imprecaciones, lenguas extrañas y desconocidas. Ni cruces, ajos, estacas. No dejamos de reflejar, si no de ser perceptibles. Y no hay, créanme, un enfrentamiento frontal con Dios. ¡Dios! ¡Por favor! Les tengo un secreto, amigos, algo que se aprende cuando uno cruza la frontera y entra en este territorio sin cartografiar: no hay un dios al que enfrentarse.
Hay lo que hubo siempre: nosotros.
Nadie sabe cómo termina de suceder pero empieza con una decisión. Eso lo puedo asegurar. Una decisión aunque nadie sepa nunca qué es lo que está decidiendo. ¿Pero no es también así del otro lado, allá donde ustedes viven, mienten, fornican?
Yo decidí una fuga: hubo hogar. Porque yo también tuve un hogar, una pequeña casita suburbana con un terreno en el fondo donde estaba la parrilla, mujer, dos hijas, un perro grandote y leal. Un hogar: cocinita y tres cuartos sin revocar, el más grande con la cama de dos plazas en la que todo sucedió. Sobre la cama, colgando de la pared, un banderín del club de fútbol que era todo para mí y del que no puedo recordar ni siquiera los colores. Nada tiene colores en mis ojos ni en mis recuerdos, hace años que veo todo en una tonalidad que antes hubiera llamado ocre. Junto al banderín ocre de mis recuerdos, un rosario de madera, las cuentas gastadas por el roce de los dedos de mi abuela mientras susurraba su letanía como si estuviera compuesta por solo una palabra larga y cadenciosa de la que yo apenas lograba entender en la hora de nuestra muerte.
Decidí una fuga: una noche en la que no debía volver a mi hogar –a mis hijas, mi mujer, la cama de dos plazas, el rosario y el banderín–, una noche en la que el perro grandote y leal no ladró al verme llegar, una noche en la que entré sin ruido por la cocinita y pasé por el primer cuarto sin revocar y después a mi pieza. Y esa noche en la que volví aunque no debía, vi lo que no debía ver, encontré lo que no debía encontrar. Supe, de manera brutal y definitiva, que la verdad debería ser aquello que nos quieren mostrar, aquello que sucede cuando somos visibles. Mi cuerpo aprendió, aunque yo no lo supiera todavía, que somos visibles solo si queremos serlo. Pero que podemos dejar de serlo.
Habitar nada más que en nuestra propia percepción. Decidirse a ir a un territorio en el que nuestro único amigo, aquel que nos devuelva el rostro y los gestos, será el azogue.
Una fuga: volví a cruzar la noche con el corazón –aquello que ustedes llaman corazón, que yo solía llamar así– roto y sangrante. Hubo un colectivo y un tren y cuadras y cuadras a pie. Fue la primera vez que pensé que nadie me vea, que nadie sepa de mí. La decisión. La noche como una manta necesaria pero insuficiente. Más, pensé, el corazón roto sangrando, necesito un refugio, dos refugios, una red de refugios. Yo, el que era yo entonces, el que tenía un nombre y un hogar y un equipo de fútbol en colores, trabajaba en el subterráneo, estación Pellegrini de la Línea B. Eso, pensé, el inframundo. Usando la llave maestra, entré por la puerta menos usada de la estación y me colé, invisible y con la sangre abandonando mi corazón roto, en un cuarto pequeño un poco más allá del final del andén al que sabía que nadie se iba a acercar. Dormí.
Fuga: durante un tiempo intenté mantener un pie en cada mundo. Una transición. La interferencia. Al principio era como si mi nueva vida –no vida– fuera ganando espacio de a poco, como una niebla que crece en el anochecer de las montañas del sur de Rumania. Porque, como ya les dije, no hay gritos desgarradores ni un enfrentamiento con Dios. Hay un lento anochecer. Y de a poco todo va siendo sombras y entonces quedan vestigios apenas de aquella otra vida. Cambia la alimentación, que se hace menos variada y más específica: vida. Sangre y vida. Y en ese proceso dejamos de ser, o al menos dejamos de ser como éramos. Ya casi somos el monstruo. Pero es un camino largo por este territorio del que no hay mapas.
Una fuga: un día dejé de trabajar, empujado, sobre todo porque mis compañeros no parecían darse cuenta de cuándo estaba y cuándo, no. A veces llevábamos horas juntos y de pronto preguntaban y vos, cuándo llegaste. No me notaban, era como si yo flotara, como la angustia, dos metros por encima de sus cabezas. Así que decidí –¿o será la misma decisión?– replegar una vez más, fugar hacia adentro. Ahora, decía mi abuela, los dedos sobre la madera gastada del viejo rosario que después estaría sobre la cama de dos plazas de mi pieza sin revoque, y en la hora de nuestra muerte.
Decidí una fuga: dormía en ese enjambre de lugares secretos y semiabandonados que tienen todos los subterráneos de todas las grandes ciudades. Compraba por Internet y me hice experto en conseguir y negociar cosas sin salir nunca de bajo tierra. En esa época perdí mi viejo nombre. Me llamaron, entonces, de distintas maneras, apodos operativos y tabicados que definían para mí al interlocutor y la actividad: me decían el Filatelista –como podrían haberme llamado el Astrólogo–, Vlad, Efson, el Teapa, Erdosain y tantos más. En un momento dejaron de ser necesarios y ya nadie me llamó de ninguna manera. Pero eso fue después.
Yo decidí una fuga: como digo, todo fue una larga y opaca marcha. Llegó el día en que quise comer un pan pero no pude. No más. Entonces quedaron solo los roedores, los perros perdidos. Y luego, el resto. Pero luego. Ese día supe que ya no habría más los alimentos que antes habían sido alimentos para mí, para el que había sido y ya no era.
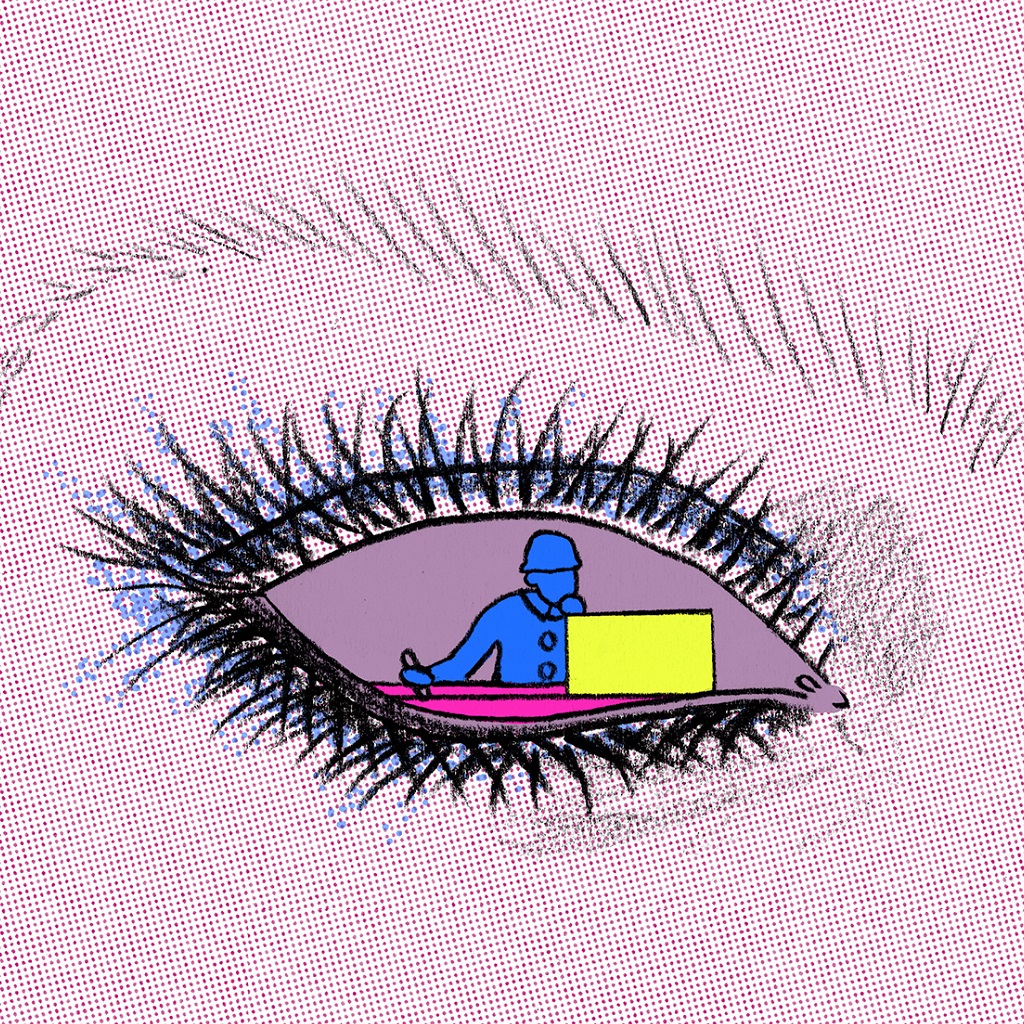
La sucesión de las semanas, los meses, los años también se volvió opaca, ininteligible. Al no haber noche y día, al comienzo y ni siquiera comienzo y fin después tuve que dejar de contar. Supe, tan solo, que los otros cuerpos envejecían, salían del juego, eran reemplazados pero mi uniforme azul y yo seguíamos iguales. Mucho, muchísimo después, frente a la vidriera del kiosco del andén de Constitución vi reflejado mi cuerpo largo y delgado, mi cabeza calva, el overol azul con las refractarias verdes pero no vi a nadie más detrás de mí, aunque la estación estaba llena. Los veía si me volteaba pero no en el reflejo. Se supone que funciona al revés, pero créanme, es así. Había, vaya uno a saber cuándo, terminado de cruzar. Sonreí, los colmillos filosos como dagas, y solté o creí soltar una maldición con la voz que recordaba tener cuando todavía alguien me escuchaba hablar. Ahora nada: nadie me oía, nadie me veía. Tomé un tren, la velocidad frenética, y después combiné con otro, ese ruido infernal como un arrullo. Bajé en Medalla Milagrosa de la línea E y me encerré en el cuarto que era mi preferido de todos los refugios que tenía en la red, un espacio diminuto y seco al que llamaba El Sarcófago. ¿Fue esa misma noche u otra, poco después, en la que completé también mi cambio de dieta? Les voy a ahorrar los rojos detalles. Pero fue como llegar a un destino, regresar a una Ítaca largamente deseada aunque desconocida. Lo cierto es que me metí en El Sarcófago y dormí, dormí, dormí.
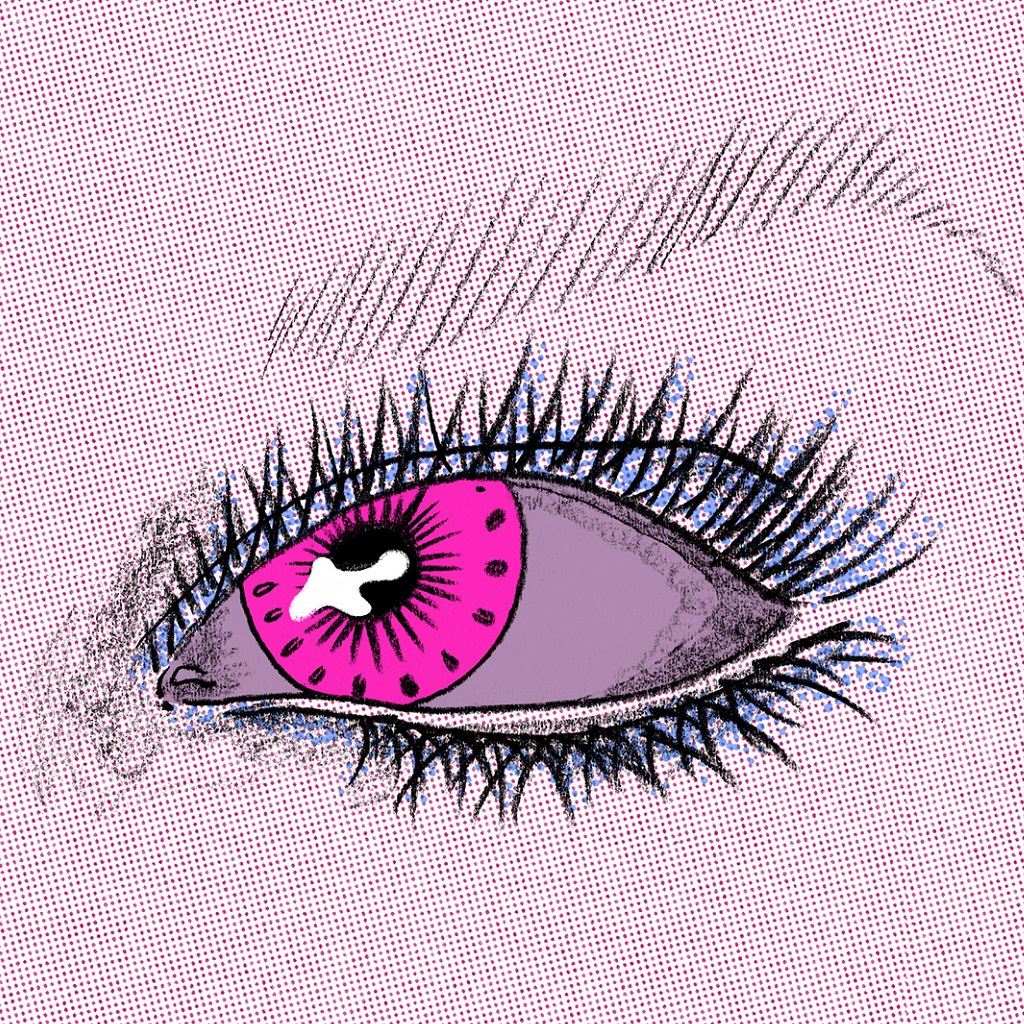
Al despertar algo se había modificado. Cierta levedad. Los pasillos, los aromas, el brillo de los tubos fluorescentes. Caminé por corredores oscuros hasta salir en Rückzug de la línea G. Todo era, ahora, ocre. La multitud, para la que yo no estaba ahí, se mostraba traslucida y borrosa. Apenas vería destellar de tanto en tanto, esto lo iría aprendiendo con el tiempo, en medio del gentío, los otros de nosotros. Los monstruos de una elección tomada mucho tiempo atrás.
Esa primera tarde del resto de la eternidad me crucé con uno. Vi atravesar entre la muchedumbre a ese tipo: rubio, peinado hacia atrás, debía medir poco menos de un metro ochenta, y pesar alrededor de ochenta kilos. Noté cuando pasó junto a mí el olor áspero de los perfumes de imitación y su mirada cansada. Entendí también que él no podía verme y que así, cada uno a su manera, reafirmábamos nuestra existencia y nuestra inexistencia. La que habíamos elegido.
Decidimos una fuga, pensé.
Nosotros, pensé, los monstruos.