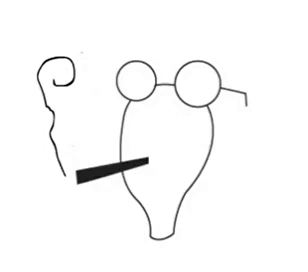LITERATURA

UNA CLASE MAGISTRAL, UN RELATO DE ESTEFANÍA IÑIGUEZ
Un padre y una hija, aprender a conducir y todo lo que puede fallar. Presentamos a esta gran escritora hasta hoy inédita. Acá, un botón de muestra de su hilarante humor, a veces negro, siempre adorable, y la brillante sensibilidad que mueve sus mundos.
ILUSTRACIÓN: PAULA MARIASCH
“El acelerador no es el pedal más importante”. Así arranca mi papá su clase de manejo. “Está a la derecha y se maneja exclusivamente con el pie derecho, como la caja de cambios, que también está pensada para la derecha”, explica. Entonces, al mundo práctico lo dominan los diestros, pienso. De esa tiranía no se salvan ni los hombres.
“El que está en el medio es el freno. Se encuentra a la misma distancia entre una pierna y la otra, pero por alguna razón que desconozco se estableció que tiene que pisarse con el pie derecho. Supongo que es porque se acelera con el derecho, entonces queda más cómodo frenar también con ese pie”, sigue hablando mi papá.
Hasta ahora me viene quedando claro que acelerar y frenar es un asunto de derecha. De la izquierda solo es propio regular la velocidad, que es para lo que sirve el embrague. “No te preocupes por ser zurda porque el acelerador no es importante, el pedal más importante es el embrague”, me consuela mi papá.
Esta reflexión le viene bárbara para enganchar con su teoría de que hay que aprender a escuchar lo que dice el motor. Además, aprovecha para unir todo con su tratado sobre la palanca de cambios, un objeto que ya desde el nombre avisa de su obsolescencia.
Cualquier cosa llamada palanca está pidiendo a gritos que la reemplacen por algo más eficiente.
“Cuando escuchás ese ruido es porque hubo una discusión entre el cambio y el embrague, entonces la caja reacciona mal, se queja”. Esta es la manera que tiene mi papá de explicar que el cambio no entró. “Hay que apretar el embrague a fondo y soltarlo de a poquito”. Me pide que preste atención, mientras repite mil veces el mismo movimiento. Comete errores a propósito para que yo pueda escuchar cómo se lamenta la caja.
Intento seguirle la corriente, pero no logro ignorar que estoy mirándole la entrepierna a mi papá. Corro la vista de inmediato. Esto, con cambios automáticos, no habría pasado. A lo lejos, el horizonte se funde con el infinito.
Avanzamos, pero la ausencia de tránsito da la falsa sensación de que estamos quietos, como en esas películas que se nota que las escenas en la ruta las grabaron con un decorado de fondo. Muy de vez en cuando pasan otros autos. Algunos llevan familias felices, otros quizás escondan un muerto en el baúl. El viaje se está haciendo un poco largo y me aburro. Me pregunto de qué sirve practicar manejo si no hay nadie en la calle. Miro otra vez a mi padre y sus labios, que nunca dejaron de moverse, vuelven a decir palabras con sentido. O algo así.
“No hace falta tener el pie siempre sobre el embrague. Lo podés dejar acá al costado, en esta lomita que tiene el piso del auto, ¿ves? Esta parte que está un poco levantada fue pensada especialmente para poder descansar el pie”. Es tan tierna su forma de hablar que me da un poco de culpa no prestarle atención.
Tiene razón mi papá. El embrague debe ser el pedal más importante, porque de lo contrario no tendría una zona exclusiva de descanso. Eso me hace pensar en los viajes de cinco o seis horas hasta Mar del Plata, cuando era chiquita y viajaba en el asiento de atrás. Llegaba un punto en el que ya no sabía qué más hacer para entretenerme, entonces me ponía a espiar por el hueco que hay entre el asiento del conductor y la puerta, más o menos a la altura de su codo. Me quedaba mirando un rato largo lo que hacía y aunque no entendiera nada, aun así me resultaba fascinante. Podía estar horas sin mover los pies en absoluto hasta que giraba uno varias veces sobre sí mismo. Decía que era para que no se le durmiera y a mí me daba un miedo terrible que nos matemos en la ruta.
“Ya casi estamos, hija. ¿Preparada?”. Vuelvo a la realidad con sus palabras. El predio de atrás del autódromo es una playa de estacionamiento gigante a donde van a practicar muchos principiantes. Ni bien llegamos, la veo salpicada de autitos chocadores que se mueven como si tuvieran la batería gastada: lentos, deficientes.
Antes de que me toque agarrar el volante, pasamos muy despacio por entre medio de un montón de esos autitos. La mayoría van piloteados por chicos y chicas de mi edad, pero también hay algunas señoras que podrían ser mi madre. Los encargados de enseñar a manejar son todos hombres. Eso siempre me llamó la atención, pero ahora además me molesta.
El rugir de la carrera le pone un toque especial al paisaje. Los domingos el autódromo se convierte en un animal salvaje. Huele a caucho quemado y suena a selva. Apenas me instalo en el asiento del conductor, siento unas ganas irresistibles de meterme en la pista. El ruido me calienta la sangre. Creo que soy superior a todos esos que todavía no saben ni poner el auto en marcha. A diferencia de ellos, esta no es mi primera clase de manejo. Y, también a diferencia de ellos, no fue mi papá el que me enseñó. Yo aprendí con mi mamá, a escondidas.
Hace dos años, cuando todavía estaba en la secundaria, cada tarde después del colegio le pedía a mi mamá que me llevara a lo de alguna amiga. Era ella la que a mitad de camino me hacía agarrar el volante. Para mí esto no es nuevo, yo ya sé manejar. Se supone que la de hoy es algo así como una práctica para fijar conceptos. Una clase magistral.
Me acomodo en el asiento, lo tengo que tirar un poco para adelante porque soy petisa. Arreglo los espejos laterales, le pido a mi papá que me traiga el del acompañante un poco para adentro y para abajo, pero no tanto, ahora un poquito para arriba. Listo, así está perfecto. Mientras trato de encontrar la posición correcta, me cae la ficha de que estas indicaciones las voy a tener que repetir durante toda mi vida.
Acomodo el retrovisor, no puedo evitar sentirme una forajida cada vez que me veo los ojos en el espejo. Abrocho el cinturón de seguridad, enciendo el motor, aprieto el embrague y pongo primera. Como si fuera cosa de todos los días. Pero a la caja de cambios le da por chillar y yo miro a mi papá con cara de “ni idea qué fue eso”. Trato de salir lo más rápido posible, pero cuando suelto el embrague, el auto se apaga. Me pongo roja tomate.
Quiero que me trague la tierra. Hasta ese momento yo era la que, si quería, se podía infiltrar en el autódromo y subir al podio de Carburando. Odio que suceda esto justo frente a mi papá. Las veces que manejé con mi mamá, nunca pasó algo así. Sin lecciones, sin metáforas pelotudas. Vuelvo todo para atrás y pongo punto muerto.
Una vez que enciendo el motor, no me queda otra que ir a lo seguro: salir arando. Hago una maniobra rápida para no darme contra un Gol negro que se mueve indeciso. Me siento tan poderosa que, cuando termina el peligro, miro por el retrovisor para guardarme de suvenir la cara de susto del chico principiante. Sonrío un poco y me seco con disimulo la transpiración de las manos.
Al lado del playón del autódromo hay un brazo de cemento que se abre en línea recta. Una arteria perdida y, a primera vista, infinita. Se ve ideal para pasar todos los cambios. Voy hacia ahí sin dudarlo y aunque mi papá no dice nada, de reojo veo que tantea el freno de mano. No le hago caso. Solo pienso en llegar a poner el auto en quinta antes de que se termine el asfalto. El monumento del Parque de la Ciudad se levanta a mi derecha como una torre de control.
Los tres primeros cambios los tengo bastante aceitados. Una vez, un amigo lo definió muy bien: “manejar en ciudad es andar siempre en tercera y a no más de 50 kilómetros por hora”. Por primera vez tengo la posibilidad de levantar un poco la velocidad y ver qué se siente. Desearía que el auto fuera un descapotable, para vivir la experiencia completa. Que en el estéreo empiece a sonar You Could Be Mine. Que mi viejo no estuviera sentado al lado, controlándome. Me conformo con bajar un poco la ventanilla.
Cuando llego a cuarta me como un pozo y los dos saltamos en los asientos. Mi papá apenas roza el techo con la cabeza, pero eso le basta para aferrarse aún más al freno de mano. “Tranquila, hija”. Su voz llega como un susurro tibio. Me gusta sentirme liviana. Deslizarse sobre ruedas es bastante parecido a tirarse por un tobogán.
La pista es cada vez más corta, pero me aseguro de llegar a quinta antes de que se termine. Aunque sean unos pocos metros. Entonces, el tiempo y el espacio se condensan en una milésima de segundo en la que alcanzo a clavar el freno justo sobre el borde de la calle. Lo que hay más allá es descampado, tierra seca. Mi cuerpo se imanta contra el asiento, el respaldo es como una aspiradora que me absorbe y después me expulsa hacia adelante. Aunque mi cabeza rebota, algo tironea de nuevo para atrás. Es el cinturón de seguridad, que le pone punto final a esta coctelera. No duró nada, pero igual estoy agitada y el corazón me late a mil. En mi mente, acabo de salvarnos de caer a un precipicio.
Miro a mi viejo, cómplice, esperando que me felicite por la hazaña. Tiene la cara apoyada sobre el tablero. Los ojos cerrados. El cuerpo quieto. Se me derrumba la vida cuando veo que no lleva puesto el cinturón de seguridad. Empiezo a sacudirlo, le grito que por favor reaccione. No sé en qué idioma rezar para pedir ayuda, cuando de repente veo que abre los ojos. Ve mi alivio y se empieza a reír. Primero con un poco de dolor y después cada vez más fuerte, con esas carcajadas que solo le escuché alguna vez mientras miraba tele.
—¿Qué hiciste, hija?
—Nada, pa. Quería probar los cambios.
—No, fijate bien. ¿Qué hiciste? —dice retomando su tono de instructor de manejo y señala para abajo con el mentón.
Lo veo y no lo puedo creer. Nunca frené. Lo que hice fue apretar a fondo el embrague. Mi papá sonríe con cara de “mirá que te dije”. Recién ahí me doy cuenta de que él accionó el freno de mano para salvarnos.
El sol del atardecer arde a lo lejos, recorta nuestras siluetas sobre naranja, enmarcadas por el parabrisas trasero. La cámara se retira en una retrospectiva que dura todo el trayecto de esa calle perdida, infinita, y se detiene en la cara de susto del chico del Gol negro.