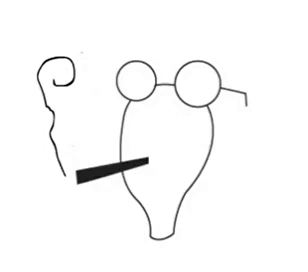CRÓNICAS & SORPRESAS

TRAGEDIAS
La muerte de una chica de 16 años es una desgracia. Es día de elecciones y mientras sucede el velorio, el destino del país se juega en un ballotage. La prima de quien acaba de morir nos sumerge con su relato en el clima onírico donde sobrevuela la tragedia de la mano de la hermanita menor en un intento de hacerle menos horrible esa realidad. A su vez, reflexiona sobre la política, las costumbres, la familia y no puede dejar de ver en esa muerte el vaticinio de la época horrible que se avecinará.
POR: LUCIA GRACEY / ILUSTRACIONES: CAROLINA HERZ
Era domingo y se elegía presidente. Los candidatos eran dos que por poca diferencia habían ido a segunda vuelta. Ese mismo día velábamos a mi prima. Fue una señal quizás. O no. Pero se avecinaban tiempos horribles. Los dos candidatos eran básicamente lo mismo de siempre, en las dos propuestas clásicas de nuestro país que se basaban explícitamente en no proponer nada nuevo si no una reedición de algún gobierno anterior, y nos hablaban de una crisis política nacional atribuida por entero al otro partido. A la gente le importaba sobre todo la crisis económica, que era nuestra y muy propia, pero también era mundial. Obviamente ganó el peor, un presagio de la tragedia, porque al final era tan malo como lo predecían. No sé si el otro hubiera sido muchísimo mejor. Ese día no me importaba; no nos importaba. La noche anterior me había juntado a comer con unos amigos del trabajo, y entre risas y empanadas habíamos discutido sobre los dos candidatos que habían llegado al ballotage. Las diferencias ondeaban en la escala de lo terrible que podía llegar a ser que ganara el ex jefe de gobierno de la ciudad, pero nadie se debatía que pudiera ser bueno. Del otro dudaban algunos más que otros, entre los que yo me encontraba, pero en lo único que coincidía la mayoría era en que hubieran preferido que de presidenta se quedara la misma que ya estaba y que esta votación tan poco prometedora no tuviera que ser en ese momento. Porque aunque se supone que el voto es secreto, todo el mundo ya sabía a quién votarían los demás: o te lo decían directamente o se les notaba en la cara. Ya estábamos en esa etapa en la que la división era muy clara. Y uno no solía juntarse con la gente que votaba al otro candidato, por preservación. Entonces me llamó mi hermana. En realidad, no me llamó, la llamó a Pamela. Recuerdo que yo había dejado el celular en mi cartera, en otro cuarto, y no lo tenía cerca, por eso me sorprendió que Pamela me pasara el suyo y me dijera “Tomá, es para vos”.
No sé qué hubo después pero ya nadie habló de política esa noche. Una tragedia supera a la otra. A veces la vida es una sucesión de tragedias que se van superando. A veces no. Ese día lo fue. Pamela me llevó a casa en un taxi a la madrugada y me hizo un té. Se quedó conmigo un rato y se fue. No dormí. Me fui temprano a la casa de mi abuela, que quedaba a diez cuadras de mi casa y me instalé ahí. No había llevado nada más que mi cuerpo y la ropa que llevaba puesta. Yo tenía las llaves y abrí la reja y la puerta de la casa sin consultar a nadie. Mi tía y mis primas no estaban, mi abuela ya estaba recibiendo algunas visitas en el patio de atrás y mis primos más chicos estaban sentados en el sillón de adelante. Eran todos menores menos yo. Nos saludamos con un abrazo seco y silencioso. El resto de la gente fue llegando en tandas. Me hice un café y no le ofrecí a nadie. Después de unas horas sin sueño y de mucho movimiento me llevé a los primos más chicos a caminar. Éramos seis contándome. Mi hermano no había aterrizado todavía y las dos más grandes estaban en la morgue con mi tía. En total habíamos sido diez. Dije que quería sacarlos un rato de la casa pero más bien era yo a quien quería sacar de la casa. Caminamos ocho cuadras por una de las principales calles del barrio y el ambiente nos sobrepasaba. La gente iba a votar antes de almorzar y parecían felices: yo creo que sabían quién iba a ganar. Y el de mi abuela – que también es el mío, aunque no me guste- es un barrio conservador y muy de derecha, pero no tan rico como para no andar arrepintiéndose ahora después. En ese momento iban, felices de cumplir ese deber cívico que es la democracia. Me resulta tan graciosa la idea de democracia que tenemos. Vamos, votamos una vez cada cuatro años, y creemos que termina ahí. Ahí se acabó nuestra participación. Igual nos hace sentir poderosos: las caras felices de los viejos fachos que iban a votar ese día también se me grabó, y los nenes acompañando a sus padres de la mano, y los globos de colores del festín presidencial.
Pero nosotros, los primos, andábamos en otra dimensión. No voy a decir lúgubre porque lúgubre estaba la casa de mi abuela. Cuando salimos a la calle los seis primos era como si flotáramos. Como si no estuviéramos realmente ahí, entre esa gente que votaba. Como fantasmas. Pero hablábamos. Octavia repetía chistes sin parar y se atolondraba tanto que se pisaba las palabras. No se entendían bien los chistes, pero todos los demás nos reíamos nerviosos – la hermana, pensábamos; es muy chica, pensábamos. Pero Octavia no podía hacer otra cosa que contar chistes y nosotros no podíamos hacer otra cosa que reírnos. Ni siquiera los mellizos, que le llevan tan pocos años. Había cochecitos en las veredas, señoras mayores, hombres en camisa – con el look de su candidato favorito – y algún que otro vecino que sacaba al perro a pasear. Y había mucho sol. Un sol que brillaba muy fuerte y radiante.
Llegamos al supermercado y agarramos lo que pudimos. Aunque veníamos de años de mucha inflación no se sabía – o en realidad sí y nos quisimos comer las promesas de los candidatos para creer en algo– que lo que vendría los años siguientes sería peor. Precios que suben de mes a mes, tarifas de gas y de luz que se quintuplican, sueldos que se congelan y plata que no alcanza para nada. Sube la carne, sube la leche, suben las verduras, sube la harina y suben hasta los limones, que aunque ahora exportamos están carísimos. Tenemos un país gigante explotado de recursos mal explotados y culpamos a la corrupción. No es la corrupción, señora -le quiero decir mientras va con una sonrisa a cumplir su deber cívico- es la desigual distribución. Pero no puedo ese día, estoy ida, superada por una tragedia más íntima que la de una elección presidencial.
A mí me sirvió tener una misión en la que concentrarme: comprar comida. Mi abuela no quería que las visitas tuvieran hambre y las quería agasajar. Ridículo, pero cierto. Incluso en un día como aquel seguía preocupada porque la gente estuviera a gusto y no pensara que ella no los atendería como correspondía. Yo no sé si es su época o la edad que le da esos delirios de nobleza. Pero compramos bastante. Ya no me acuerdo si pagué yo o quién, o si alguien nos había dado una tarjeta, ni me acuerdo qué elegimos, pero tiene sentido que la de las decisiones hubiera sido yo. Siento que el momento del supermercado fue eterno, y fue extrañamente lindo. Fue como resguardarnos de ese ambiente festivo y macabro que había generado ahí afuera la democracia, y también del ambiente lúgubre de la casa de la que nos habíamos escapado. Estábamos ahí los seis, en una de las actividades más cotidianas de la vida, pero estábamos juntos. Las tragedias unen personas y ahí estábamos los seis primos flotando por los pasillos tranquilos y vacíos del Carrefour. Creo que siempre voy a recordar el ambiente neutral de ese supermercado, al que nunca volví, con sus luces artificiales, las heladeras llenas, las góndolas repletas, los colores de las marcas. Nunca voy a disfrutar hacer las compras como ese día de nuevo. El único día en que no miré los precios, en que no me indigné por la inflación, en que no busqué la marca más barata o la promoción de letra chica. Las tragedias se superan, y la inflación estaba muy lejos en mi lista aquel domingo.
No sé quiénes comieron los sandwichitos ni me acuerdo de su sabor. Creo que habíamos comprado jamón y mucho pan lactal, pero resultó insuficiente, porque para cuando volvimos se había triplicado la población de la casa. Tanto movimiento había corrido de lugar ese desconsuelo de mi abuela que la hacía hablar de la morgue y de los detalles de la muerte sin parar, como si repetir cada momento pudiera cambiar la situación; como si creyera que si Delfina no se hubiese levantado temprano, o si no hubiese ido al cumpleaños, o si ese día no hubiera habido sol, o si ella no hubiese jugado al hockey todos los jueves y sábados, o si hubiera tenido el pelo más corto, o la cara más larga, o si no hubiera estado ahí. Creo que los viejos tienen una tendencia a hacer esas cosas: a revolver, a seguir revolviendo y revolviendo. A hablar de lo que no sucedió. A culpar al tiempo. Para mí la muerte no observa esos detalles: si la muerte había decidido ya que esa tarde se llevaría a mi prima, nada se lo iba a impedir; ni los compañeros, ni una lluvia, ni la hora en la que se levantó. Mi abuela lo sabe; las muertes trágicas en su familia ya son moneda corriente y nunca llegan con preaviso.
La población siguió aumentando a medida que pasaban las horas. Perdí la cuenta – en realidad no sé si en algún momento había empezado a contar. Pero para el punto álgido habremos sido cuatrocientas personas, quizás quinientas. Si no queremos exagerar, cuatrocientas personas, ochocientos pies desde el quincho hasta la vereda, porque en algún momento había tanta gente que no entraba en el terreno y hacía rato que habíamos dejado la reja de la entrada abierta. Las personas se acumulaban en la vereda, y ahora me pregunto si no habrá habido algún curioso que entró atraído por la muchedumbre. Las masas tienen eso de tener como un imán. Era un día perfecto para entrar a robar; ninguno de nosotros se hubiera dado cuenta. Calculo que si algún vecino pasaba por la puerta hubiera pensado que estábamos festejando, no sé qué, tal vez un premonitorio triunfo electoral de la derecha.
De todas formas eso fue después; al momento que volvimos del supermercado no éramos tantos: quizás cien, quizás ochenta, quizás un poco menos también. Y algunos habían tenido la delicadeza de traer comida, porque ya era el horario de almuerzo y habrían pensado que nadie se podría ocupar. Se equivocaban, pero menos mal, porque los sandwichitos no hubieran alcanzado para todos. Sin embargo a mi abuela no le gustó que a otras personas se les hubiera ocurrido que en su casa no habría qué comer. Pero su disgusto pasó desapercibido en el caos y nadie se quejó por hambre, la comida aparecía y chau. Mi abuela igual mantuvo el control en la cocina durante toda la jornada: decidiendo quiénes entraban y quiénes salían de ella, quiénes comían y quiénes no, y qué comían, y qué bebían, y cuándo se hacía café. Opinaba de todo, hasta de los que no conocía, y decía “¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!”. Pero llorar no lloraba, y capaz que hasta ni se sentaba, siempre que me la crucé estaba de pie. Si hubiese sido por ella hacía empanadas para todos. Creo que no estaba tan previsto el tumulto, si no, se hubiera puesto a cocinar desde temprano.
La cuestión es que ahí estábamos los cien o los ochenta o los que fuéramos y no faltaba nada menos que el cuerpo de mi prima. Tardó mucho en venir: el problema es que al ser menor y al darse el tupé de morir en una casa ajena rodeada de otros menores, tuvo que intervenir la policía y la ley, no hubiera sido cosa de que alguien la hubiera envenenado. Para colmo, en pleno feriado electoral, los trámites burocráticos son más lentos que de costumbre. No había otra opción que esperar y cumplir, porque la ley sobre los cuerpos acá solo sirve para romper las pelotas, nunca cuando se la necesita, que fue lo que le hicieron a mi tía con la maldita autopsia obligatoria y ella se desplomó en el piso. No hay otra forma de decirlo: se desplomó, como desarmada, como si hubiera perdido de pronto la columna vertebral y se le cayeran por distintos lados una a una todas las vertebras. Se desplomó y lloraba desde el piso que la autopsia no la quería, que le dejaran el cuerpo de su hija en paz, que ella quería tenerla ahí, que no quería que la desarmaran como a un objeto. Pero qué podía pedir, la ley es la ley y a veces se cumple. No hay cómo convencer al juez. Las personas somos números, estadísticas, igual que la inflación. Ni en dictadura ni en democracia, somos dueños de los cuerpos de nuestros hijos o de los nuestros. O de los no hijos; yo no tengo hijos ni los quiero tener, el mundo está muy jodido para seguir trayéndole gente. Y menos que menos si esos hijos, cuando mueren, no le pertenecen a los padres sino al Estado, que como es muy democrático y diplomático se hace cargo de los cuerpos cuando le conviene pero no cuando es directamente responsable. Ahhh, qué poco me importaba en ese momento el Estado, su diplomacia y las filas de sus muertos.
Mientras mi tía se desplomaba seguían llegando visitas. No era, de todas formas, un teatro oscuro de gente de negro, yo no lo recuerdo así. Ya no se usa lo de vestirse de negro en los velorios; es una tradición antigua y mediocre; yo no recuerdo qué colores traían todos o si realmente se habían vestido de negro; yo no sé si ellos, antes de salir de sus casas, habían pensado qué ponerse, yo no sé qué me puse, ni si era negro, o si era verde, o si hacía frío y tenía un sueter, o si hacía calor y estaba en remera. Había sol. Pero era octubre, y en octubre el tiempo todavía es raro. No creo que sea importante para la historia ni para el recuerdo. Recuerdo otras cosas: los abrazos, mi tía en el suelo, la ambulancia cuando llegó, Octavia, mi abuela controlando la cocina, los ochocientos pies, la tarta de berenjenas que trajo alguno, la música inoportuna del vecino. No sé por qué a la música la recuerdo tanto: rompió el escenario. En algún momento del día el vecino se puso a escuchar un reggaetón viejito, medio anticuado, o tal vez era Luis Miguel o Cristian Castro: es probable, porque era bien dramático, meloso y desubicado. Y lo puso a un volumen altísimo. La casa de mi abuela tiene un patio encerrado entre paredes que las dividen de las casas vecinas. De uno de los lados, alambre y enredadera de por medio, vive una familia que normalmente los domingos hace mucho ruido porque tiene muchos nenes chiquitos; más en verano, que se meten a la pileta y saltan y juegan y gritan y hacen asados con regularidad. Del otro lado, una pared corta. Es decir, desde el jardín no vemos al vecino, pero desde la planta alta sí. Y el vecino es relativamente nuevo y lleva como tres años en obra, construyendo un palacio para una familia de tres personas. El hombre anuló el jardín que tenía el dueño anterior y construyó en su lugar un quincho de dos pisos, o lo que sea que hizo con aquel exceso de cemento que desde entonces tapa el sol del lado de mi abuela a partir de las cuatro de la tarde. La historia es que el vecino, quizás pensando que estábamos de fiesta, pero más probablemente porque no tiene mucha conciencia comunitaria, puso su música al máximo. Y a nosotros, los ochocientos pies compungidos, nos pareció una aberración al momento, una falta de respeto. Qué iba a saber el vecino, y qué le importaba. Probablemente él sí festejaba el premonitorio triunfo de aquel intento de derecha populista. Enrique se subió a una escalera – podríamos haberle tocado timbre, teniendo en cuenta que la reja de la entrada estaba abierta de par en par y que era tal vez más sencillo. Pero Enrique buscó la escalera, no sé quién se la dio ni de dónde la saco ni tampoco sé quién es exactamente Enrique, pero consiguió la escalera, la apoyó contra la medianera aplastando un poco las hojas, se subió hasta casi el final y le gritó al vecino que si podía apagara la música porque estábamos en un funeral. No sé cuántos de los ochocientos pies saben el detalle: yo lo sé porque estaba al lado de Enrique y porque en su momento también me preocupé por cómo hacerle bajar la música al vecino que resultaba de un absoluto mal gusto.
Pero lo de la música fue después de la ambulancia. Eso fue medianamente temprano, a eso de las tres o las cuatro de la tarde – no recuerdo bien porque el día resultó eterno y perdí un poco la noción de las horas. Después de la ambulancia, durante Octavia, si es que se puede decir así. Octavia lo ocupó todo y a la vez nada. Se perdía entre la multitud. Su cuerpo resultaba insignificante entre tantas personas, tantos pies, tantos otros cuerpos serios y tristes, pesados, y el suyo, que llegaba a las alturas de las caderas, tenía la fuerza de un torbellino. No sé si ella se convirtió en torbellino a partir de entonces o si siempre lo fue; una un poco pierde el límite entre el pasado y el presente después de las tragedias. Los empujaba, les decía con su vocecita que se movieran, que no podía caminar, y ellos, si la notaban, se daban vuelta y la miraban con lástima y le daban un beso, un abrazo, una caricia, lo que al final le generaba más impotencia, más enojo, y ella reaccionaba corriéndoles la cara, el brazo, el cuerpo, esquivándolos con odio. Yo me aferré a Octavia. No sé si por amor, por piedad, o porque necesitaba seguir a alguien. Necesitaba tener una tarea y Octavia, tan sola entre tanto desconsuelo, era mi excusa perfecta. Pero también ella se aferró a mí. Y al momento de la ambulancia supe que me tocaba hacerme cargo. No sé cómo escuché que llegaba – ya la casa estaba repleta, esperando a la invitada estrella diría incluso que con expectativa. Es que un velorio sin muerto es un partido sin pelota y yo creo que muchos estaban esperando el espectáculo. Un disparate. Por eso creo que escuché que llegaba la ambulancia, siento que la escuchamos todos, o por alguna razón estuve atenta a esa información, como a la música del vecino después. Ya me acordé: fue el psiquiatra que trataba a mi otra prima el que me dijo que llegaba y que lo más urgente y lo más sabio era hacer algo con Octavia. Y los psiquiatras tienen una forma de hablar que parece lógica, además de que yo estaba dispuesta como nunca a cumplir órdenes sin cuestionármelo y llenar el día de misiones.
Corrí a buscarla, también empujando a la gente o esquivándola mientras daba vueltas entre la vereda, el living, el comedor vacío que esperaba, la cocina, el patio – estaba repleto todo el espacio. La encontré arriba, viendo dibujitos. Más bien, eran esas telenovelas yankis para chicos que los invaden con imágenes de escuelas con lockers, chicas populares y mucho bullying. No tenía ganas de irse, tampoco de estar ahí. Le dije a Octavia que la invitaba a comer un helado, y ella que no quería porque le dolía la panza, y yo que le rogaba que saliéramos un ratito. La convencí. Valeria, su hijo, Octavia y yo fuimos a la plaza casi corriendo, y mientras salíamos, vi de reojo a la ambulancia esperando a que nos fuéramos. A que se fuera Octavia, en realidad.
A Valeria no la veía desde que era chica. Pero los velorios tienen eso de mezclarnos a todos, de hacer aparecer a gente de la que nos habíamos olvidado, de romper las leyes del tiempo y unirnos en esa especie de ritual nefasto y armónico que transgrede culturas. En ese sentido, creo que los velorios son más interesantes que los cumpleaños o que un casamiento. En un cumpleaños, el agasajado elige a sus invitados: selecciona a quiénes quiere ver partícipes de su vida y a quienes no. En un velorio, en cambio, el agasajado ya no puede elegir y entonces el asunto resulta más inclusivo. En general, estoy ideológicamente más de acuerdo con la inclusión que con la exclusión. No quiere decir necesariamente que me gusten más los velorios que los cumpleaños, aunque sí conceptualmente. Además, asistí a más cumpleaños que a velorios, por lo que los festejos corren con ventaja. Pero digamos que, conceptualmente, la idea de un velorio me resulta mejor. La invitación es abierta: ningún ejemplo mejor que el hecho de que sólo la muerte de Delfina logró que mi abuela dejara entrar a su casa a mi abuelo y a su tercera mujer. Y la mujer hablaba hasta por los codos y daba su sentido pésame a todos los presentes, aunque pocos supieran quién ella era. Estaba vestida de negro, eso si recuerdo, pero tenía unos collares y unos aros de perlas falsas que llamaban la atención. O eso habrá comentado mi abuela y lo observé después. La invitación del velorio es abierta, la participación es inclusiva, la preparación tiene menos pompas y decoración – aunque probablemente sea más cara que la de un cumpleaños, porque si hay alguien que se beneficia de las muertes de extraños son las funerarias. Al final, todo en este mundo es un negocio. De todo se saca provecho. Incluso de la muerte que es cuando los que deciden no pueden hacer bien las cuentas. Como nosotros en el supermercado. Entonces: las funerarias y los supermercados.
El velorio es, digamos, más natural. Menos maquillado, más auténtico. Ahí nos presentamos todos vulnerables, reales, feos, como somos. Nos preocupamos poco por la pilcha, por el pelo, por caer bien, por ser simpáticos – salvo la mujer de mi abuelo y sus perlas de plástico—, y al menos hasta ahora, nos preocupamos menos por salir bien en las selfies. A mí me intriga en qué momento llegaremos a aceptar las selfies en los velorios, que parece ser el único espacio donde todavía no han llegado y donde se mantiene cierta intimidad. En ese sentido, también creo que los velorios tienen un punto a favor; en el mundo de compartirlo todo, de publicar todo lo que hacemos, de decirle a los otros que valemos porque estuvimos ahí, porque somos lindos, porque los demás nos avalan, los velorios se convierten en una suerte de refugio de la intimidad. Intimidad inclusiva, pero íntima. Parece contradictorio, pero no lo es.
El resto del país probablemente, a esa hora, estaba disfrutando un asado o un almuerzo familiar después de haber ido a votar temprano. Las elecciones han logrado asociarse a los domingos, a una oportunidad para juntarse, porque muchos siguen teniendo el domicilio en la casa de sus viejos y los obliga a acercarse a sus orígenes. Nosotros estábamos ahí, y de mi familia no votó nadie salvo mi hermana y yo, que aprovechamos que hubo que salir a buscar el auto para ir a votar. El cuarto oscuro fue el segundo refugio del día; la democracia institucional por una sola vez me fue funcional.
Fui a votar más tarde que Octavia y la plaza y antes de la música. Surgió a raíz del momento en el que mi tía se desarmó en el piso y entre los llantos por la autopsia y por la pérdida se acordó que no se acordaba dónde había dejado el auto. Que ella manejaba cuando la llamaron – maldito llamado—y que a partir de ahí no se acordaba nada más. En algún momento coherente se dio cuenta que no podía manejar y estacionó y Georgina la fue a buscar. Georgina fue la que nos dijo que creía que sabía dónde estaba el auto, más o menos en alguna cuadra de esta calle, y entonces mi otra tía, mi hermana, mi registro y yo salimos a buscarlo. Después, no sé si un deber cívico muy bien instaurado a través de la educación o la necesidad nos hizo ir a votar. A mí casi me anulan el voto por cantado, y es que me parecía ridículo entrar al cuarto oscuro si no iba a meter ninguna boleta adentro. Pero se rieron y me dijeron que tenía que simular, que sino no valía. En el fondo, me daba igual. Además, no sabía quién iba a ganar. O no sabía lo grave que sería. Es fácil decirlo con el diario del lunes.
Ahí, me acuerdo de que había sol. Otra vez. Al sol lo sentí en las urnas y lo sentí en la calle cuando caminábamos al supermercado. Después no, aunque los rayos hubieran llegado a lo de mi abuela de la misma forma. Al volver ya estaba instalada mi prima en el comedor hacía rato y el comedor rebalsaba. Nadie quería perderse la función, no importaba la relación que habían tenido con Delfina. Si el comedor estaba repleto, la casa mucho peor. Creo que fue para cuando caía el sol – lo recuerdo por el color de la tarde, porque bajó la luz, porque fue en simultáneo con la música del vecino – que la gente llegaba realmente hasta la vereda y charlaba en grupos dispersos entre sí. No puedo imaginar la desazón de Octavia entre tantos pies. Y a mí me daba miedo que los pies tiraran abajo el piso de madera y se derrumbara la casa. Hubiese sido una gran tragedia. Por suerte ya teníamos suficiente tragedia y no sucedió. Era mucho para un sólo día.
El comedor nunca se vació. Yo veía entrar nenas y nenes adolescentes, veía circular familias completas, veía conocidos y desconocidos, y los veía a todos casi siempre estáticos, en el mismo lugar. Afuera del comedor se acumulaban para pasar pero en el comedor no había lugar, el cajón ocupaba mucho espacio – o las personas ocupaban demasiado. Y yo circulaba entre la gente como Octavia y con Octavia, con su excusa, pero es que no podía tampoco quedarme quieta, y a mí me molestaba tanto como a ella la acumulación de pies. Éramos fantasmas y circulábamos, que era lo único que podíamos hacer. Cada vez que pasábamos por la puerta del comedor Octavia decía “hay mucha gente, no se puede pasar a ningún lado” y lo decía con un enojo que daba lástima, pero con una vocecita inaudible. Algún que otro viejo se daba vuelta y la acariciaba, y ella los corría y suspiraba como un caballo. Yo sabía que era la excusa porque no se animaba a entrar. En cadena, ella era mi excusa porque tampoco me animaba a entrar. No había estado en muchos velorios en mi vida, y en los que sí, el muerto me era ajeno. Un familiar de una amiga y además una persona mayor. Delfina no era ajena y además tenía dieciséis años. Tenía. Y además, era extraña y excesivamente parecida a mí.
A mí y a Octavia nos intrigaba, y a la vez yo sentía la rabia de ella subirme por el brazo que teníamos agarrados. Yo también quería gritar. Ella decía “qué hincha pelotas, qué hincha pelotas” de toda la gente, pero igual no se alejaba del comedor. Miraba de reojo, iba y volvía. La cantidad de gente había sobrepasado el comedor, y ahora, ya entrada la noche, las amigas cantaban con velas prendidas, y las madres de las amigas hacían el coro detrás. Nosotras apenas percibíamos el reflejo cálido en el piso de madera, entre los pies, y yo sostenía la mano de Octavia con mucha firmeza.
En algún momento la gente se empezó a ir, y poco a poco la casa fue quedando vacía, alguien prendió unas pocas lámparas y la puerta del comedor, vista desde el sillón donde estábamos las dos sentadas, se había despejado y se veía la luna entrar por la ventana de atrás. Por un rato me quedé escuchando el silencio, o el murmullo muy suave de los pasos de mi abuela en la cocina y el cuchicheo que venía del patio de atrás, de los pocos que quedaban. Alguien se acercó y nos dijo si no queríamos entrar. Tal vez mi primo o mi hermano, que son dos personas altas y en mi recuerdo se confunden. Y entramos. Octavia no me soltó. El cajón estaba en el centro del salón. La miramos de arriba, con todas las fotos que toda la gente que había pasado había dejado, amuletos de sus amigas, pulseritas de colores, florcitas desparramadas, encima de ella, que estaba ahí con las manos cruzadas y grises, y los ojos y la boca cerradas, cosidas por la autopsia, una sonrisa inexpresiva que en nada la representaba, iluminada por la luz intensa de una luna llena que se reflejaba en su frente y en sus pómulos. Mi abuela entró en ese momento, y me di cuenta que alrededor nuestro estaba el resto de la familia, en silencio, sentada en las sillas dispuestas en fila contra las paredes. Mi abuela vino y se acercó al cajón, lo que evidentemente ya había naturalizado, no sé si por la acumulación de experiencia en velorios que tiene una persona de casi ochenta años o porque ya había entrado al comedor unas cuantas veces, y empezó a decir que bueno, que porqué no nos íbamos a dormir, que además qué era todo ese mamarracho de cosas que le habían puesto ahí arriba, y empezó a sacar una por una las flores, los amuletos y las fotos y mi tía, la mamá de Delfina, con la columna recompuesta, se levantó de su silla y la sacó cagando, le dijo que dejara las cosas ahí que no le hacían mal a nadie, que no era ninguna falta de respeto ni que ocho cuernos, como decía ella, y las volvió a poner. Yo fui para atrás y me senté al lado de mi hermana, y sólo entonces me di cuenta que en algún momento, no sé bien cuando, Octavia me había soltado. Miré a mi alrededor, ya no estaba en el comedor. No recordaba si había entrado conmigo o si lo había soñado, no sabía si había permanecido allí minutos largos o sólo unos segundos, pero mientras mi abuela se ponía a apagar las lámparas y a mandarnos a dormir, y yo sentía la silla fría, alguien entró y avisó que había ganado Macri.
Entonces me puse a llorar.